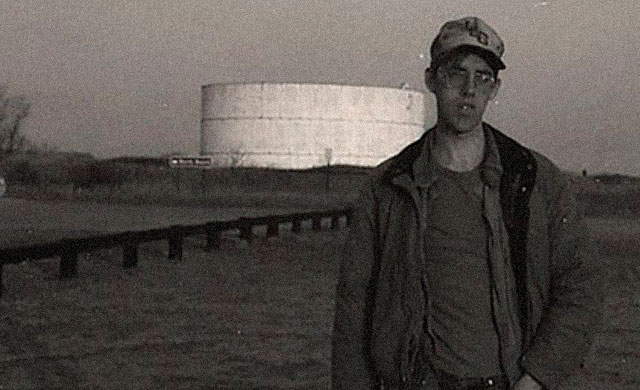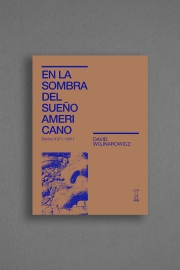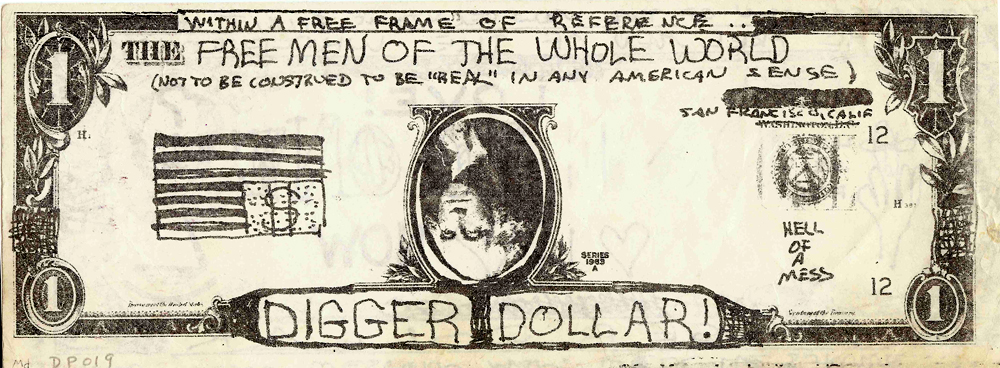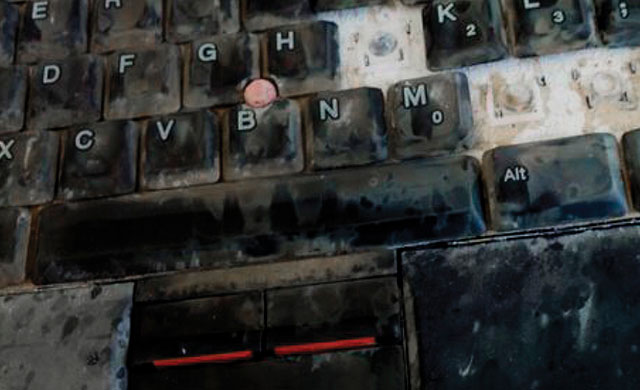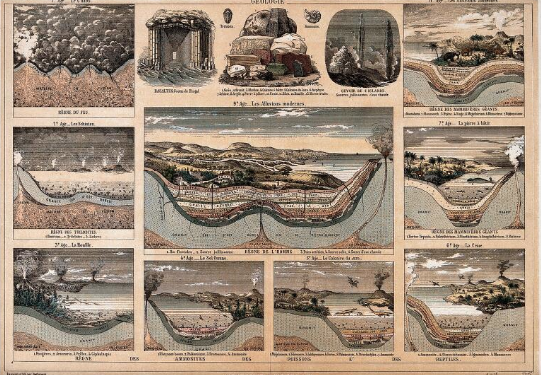PRÓLOGO AL TERCER VOLUMEN DE K-PUNK
PRÓLOGO AL TERCER VOLUMEN DE K-PUNK

Imágenes: Adjani y Kisnki para la promoción de Nosferatu: Phantom der Nacht (Herzog, 1979)
Por Matt Colquhoun
SALE, CALLADO POR UN PAJARITO
En 2013, Mark Fisher se fue de Twitter. Difícilmente se esperaba que esto ocasionara alguna controversia, pero Fisher montó una escena. El ensayo que escribió para acompañar su partida, originalmente publicado en su blog e incluido ahora en este volumen, llevaba el provocador título “Salir del Castillo de Vampiros”. Era audaz, y las reacciones que despertó fueron considerables.
En el núcleo del ensayo de Fisher había un renovado sentido de la conciencia de clase, algo que, en esa época, esforzaba por emerger. Restringido desde los noventa, cuando el Partido Laborista declaró que “ahora somos todos de clase media”, el asunto de la conciencia de clase había vuelto al centro gracias, en parte, a Chavs, el libro de Owen Jones de 2011, y a la multifacética personalidad del comediante Russell Brand.
Si bien se movían en circuitos de discurso público diferentes, Jones y Brand pretendían engendrar una nueva radicalidad popular planteando demandas de cambio verdadero que debían ser escuchadas en la cultura y la política del mainstream. Esto, a su vez, ilustraba lo perjudicial que había sido una década de discursos de centro para muchos miembros de la sociedad ya de por sí vilipendiados. Por un lado, Jones declaraba contra los grotescos estereotipos de la clase trabajadora tan predominantes en la imaginación política; Brand, por el otro, se burlaba de la anemia de dicha imaginación política en general, e insistía con mejores ideas para solucionar problemas sociales cruelmente criminalizados como la adicción a las drogas.
Los dos eran exitosos y dominaban conversaciones a lo ancho del espectro político de 2013. Pero también irritaban a mucha gente. Jones era demasiado ruidoso, demasiado visible, demasiado idealista; Brand demasiado extravagante, demasiado camp y demasiado afecto al uso de epítetos sexuales. La repulsión de la derecha por sus ideas políticas era algo esperable, pero lo que desilusionó a Fisher fue el cinismo de la izquierda. Ambos se vieron al poco tiempo atrapados en una batalla en el interior de la izquierda, una batalla entre el establishment centrista, que había dominado con prepotencia el Partido Laborista durante dos décadas, y los “neoanarquistas” post-Occupy, que habían visto emerger una solidaridad de los “abajocomunes” [undercommons] vigorizada tras la crisis financiera de 2008, pero que rechazaban el potencial corruptor de cualquier influencia política o cultural.
Vale la pena arrojar más luz sobre este contexto. Aunque alcanzó un punto de inflexión en 2013, Fisher llevaba un tiempo tratado de intervenir en este callejón sin salida posmoderno. Su primer libro, Realismo capitalista, había sido un ataque implícito al Partido Laborista de Tony Blair, al que denunciaba por haber producido una generación apática definida por su “impotencia reflexiva”. Al describir la apatía de sus propios estudiantes, Fisher dice: “Son conscientes de que las cosas andan mal, pero más aún son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Sin embargo, este ‘conocimiento’, esta reflexividad, no es el resultado de la observación pasiva de un estado de cosas previamente existente. Es más bien una suerte de profecía autocumplida”. En 2013, el impacto de esta impotencia era claro. No solo era endémico entre los jóvenes, sino entre la mayoría de los comentadores que representaban a la izquierda en Internet.

LOS TRAIDORES SOCIALISTAS
Con el ascenso de la imagen pública de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista en 2015, la oposición de organizaciones de base a la ortodoxia centrista británica se hace sentir más fuerte. Pero dos años antes, muchos se burlaban abiertamente de la idea de que un partido de izquierda funcionara como una oposición parlamentaria, y más aún de que formara un gobierno. Como había pocos políticos con los que fuera necesario confrontar, unos cuantos voceros del realismo capitalista se enfocaron en ridiculizar a comentaristas como Owen Jones. “Tenía 14 años cuando entendí que mi ira tribal y mis instintos izquierdistas estaban absolutamente alejados de los votantes británicos comunes”, escribió Luke Akehurst, afiliado al Partido Laborista, en un artículo de 2013 dedicado a destruir a Jones. “Si bien ya no es adolescente”, sugiere Akehurst, “todavía no es tarde para que Owen entre en razón”. Más que gente como Akehurst, lo que irritaba a Fisher era que en el mainstream no hubiera ninguna oposición al escarnio de aquellos ubicados más a la izquierda. Haciéndose eco del celo exagerado de los fans del rock & roll de los noventa, que veían cualquier contacto entre la política contracultural y el éxito pop como una “traición”, la prominencia pública de Jones y Brand era considerada como contraria a sus objetivos políticos. Natasha Lennard, por ejemplo, en un influyente ensayo para Salon, argumentó que, si bien las ideas políticas de Brand eran simpáticas, él era cómplice de una máquina capitalista mayor. Debemos ser escépticos, escribe Lennard, de los momentos en que “ideas o imágenes radicales y militantes entran en el imaginario popular bajo el capitalismo”.
Por supuesto, es irónico que una escritora profesional critique a alguien que transmite ideas políticas por dinero. Lennard era consciente de ello. “Brand está navegando el trillado conflicto que enfrentan aquellos que tienen una plataforma política en la época actual (yo entre ellos)”, señala. Pero este “trillado conflicto” era por completo un producto de la izquierda. Paralizada por sus propias contradicciones, muchos comentadores insistían en que las únicas opciones disponibles eran no hacer nada o dedicarse activamente a autolesionarse. Lennard recomienda esto último. “Tenemos que estar dispuestos a destruir nuestros propios pedestales, nuestros espacios de fama”, insiste.
Sin dudas Antonio Gramsci se retorcía en su tumba. La hegemonía cultural del capitalismo no tenía ninguna oposición efectiva. En lugar de constituir una nueva militancia, esta actitud no era más que una mutación de la “impotencia reflexiva” que Fisher había observado en su sus clases en 2009.
Esto no implica que las advertencias de Lennard deban ser ignoradas, claro. El capitalismo es sin dudas capaz de apropiarse de las políticas radicales de la izquierda para su propio beneficio. Pero algunas estrategias también pueden preparar el terreno para que otras estrategias aún más radicales puedan surgir incluso dentro del capitalismo. Es imposible predecir de manera total cómo nuestras ideas políticas serán usadas en nuestra contra, pero si insistimos en la abstinencia cultural hasta que emerja una imaginación política que no sea producida “bajo el capitalismo” nos quedaremos esperando para siempre.
Era sobre todo contra esta abstinencia que escribía Fisher. “El purismo se transforma en fatalismo”, apunta. El rechazo de la izquierda a su propia influencia cultural era otra profecía autocumplida. Brand quizá no fuera el vocero que muchos esperaban, pero había muy pocas otras opciones para elegir, justamente porque la izquierda había abandonado por completo la representación cultural. Como sostiene Fisher, la izquierda equivocadamente creía que era “mejor no quedar manchado por el mainstream, [era] mejor ‘resistir’ inútilmente que correr el riesgo de salir con las manos sucias”. Pero es al contrario: no hay afuera de la hegemonía capitalista. La única forma de salir es atravesar.

MODERNISMO POPULAR
Si la única forma de salir es atravesar, ¿quién debe guiarnos? A diferencia de lo que escribe Lennard, nadie le pedía a Brand que iniciara un nuevo partido de famosos revolucionarios de vanguardia para que nos sacara de la impotencia, mucho menos el propio Brand. Toda la premisa de “The Messiah Complex”, el espectáculo de stand-up que Brand presentaba en esa época, era que si el que debía crear conciencia sobre cuestiones progresistas era él, significaba que la cosa estaba muy mal. Pero Brand también reconocía que su plataforma le permitía contribuir con algo genuinamente valioso, que en ese momento no existía en la cultura mainstream. Él podía concientizar a su audiencia e insistir, con mucha pasión, en que otro mundo era posible.
Ese era el poder del “modernismo popular”, el término que usaba Fisher para la intersección productiva entre cultura popular y vanguardia que había definido su juventud postpunk. En el siglo XX, estos dos modos de producción cultural habían sido separados. No solo eso, sino que se negaba que cultura y política tuvieran cualquier tipo de relación. Esto también es evidente en el artículo de Lennard. Al comentar el antifeminismo inherente a la fama de Brand, ella sugiere, en broma, que si los izquierdistas de los Estados Unidos están tan contentos con los comediantes británicos que hablan de política, quizá po- drían “reinstalar una monarquía con Brand como soberano, y Kanye [West] como asesor principal”.
El uso de Kanye West para rematar un chiste ilustra aún más el problema. Siempre una figura controversial, en 2013 West lanzó su disco más politizado hasta esa fecha, Yeezus, con tracks como “New Slaves” y “Blood on the Leaves” que se ocupaban furiosamente de la relación paradójica entre liberación y aspiración negra bajo el capitalismo. Aunque gran parte de su obra fue luego desactivada por su apoyo incondicional a Donald Trump, desde su declaración en 2005 de que “a George Bush no le importan los negros” hasta su espectacular homenaje al grime británico en los Brit Awards de 2015, West probablemente hiciera más para crear una conciencia política negra en la cultura mainstream que cualquier otro artista de esa década.
La mutación de Kanye en un paria inestable en lo últimos años es sintomática del marco en el que forzosamente se encerraba su trabajo. Sus intentos de postularse a la presidencia de los Estados Unidos, tan irrisorios como aterradores para muchos, son el resultado de nuestra falsa equivalencia entre voces politizadas y políticos. La verdad, por supuesto, es que no son cosas mutuamente excluyentes. No todo el mundo al que le interese la política debe convertirla en su carrera. Sin embargo, gracias a la compartimentalización neoliberal de las voces políticas y sus afectos, los representantes culturales y políticos son paradójicamente separados de los lugares en los que ocurre la cultura y la política.
“Como sostiene Fisher, la izquierda equivocadamente creía que era “mejor no quedar manchado por el mainstream, [era] mejor ‘resistir’ inútilmente que correr el riesgo de salir con las manos sucias”.Pero es al contrario: no hay afuera de la hegemonía capitalista. La única forma de salir es atravesar.”
Fisher buscaba deshacer esta separación en todos sus escritos, subrayando hasta qué punto nuestro malestar cultural alimenta nuestra apatía política. Sostenía en repetidas ocasiones que el papel de la cultura en la política es ayudar a la gente a involucrarse de manera más efectiva en lo que Raymond Williams llamaba nuestras “estructuras del sentir”. Williams planteaba que la cultura contemporánea muchas veces provee una válvula de escape para sentimientos políticos incipientes e inarticulados. Esos sentimientos se pueden referir a experiencias contrarias a las articulaciones recibidas del afecto político (por ejemplo el realismo capitalista) y por eso son capaces de generar nuevas formas de pensar en el presente. El cinismo aplicado a Brand y Jones, y a gente como Kanye West, tanto desde la izquierda como de la derecha, socavaba este papel, que Fisher notó que se había atrofiado desde su juventud. Un año después de la publicación de “Salir del Castillo de Vampiros”, con actitudes como la de Lennard en mente, Fisher volvió a este punto de manera explícita. Comentando los “afectos sonoros” de Paul Weller y The Jam, escribe: “Uno de los problemas que tienen muchos modelos horizontalistas de acción política es que asumen de antemano que sabemos lo que pensamos y sentimos, y que simplemente son las estructuras opresivas del poder las que nos impiden expresarnos. Sin embargo, el arte massmediatizado pudo nombrar e identificar sentimientos que no solo son reprimidos –por agencias de censura tanto “internas” como externas–, sino que también son inconclusos, virtuales o no están desarrollados completamente. La massmediatización no solamente “representó” estos afectos, sino que también los transformó; luego de que fueron nombrados e identificados, los “mismos” sentimientos fueron experimentados de un modo diferente.
El Castillo de Vampiros, entonces, no resiste al poder, sino al sentimiento. Hace más por asfixiar la emergencia de movimientos nuevos que por crearlos. Aunque se sentía bien denunciar al mainstream y sus voces más prominentes, lo único que había desarrollado la izquierda era una desagradable adicción a su propia asfixia autoerótica.

COLMILLOS PARA NADA
Si bien adquirió un cierto estatuto de “culto” en Internet, la respuesta general al artículo de Fisher fue pobre. Los sentimientos que él trató de articular no cristalizaron en ese momento. Al contrario, la idea que esperaba transmitir fue opacada por su tono polémico (y por ende supuestamente hipócrita) y por el hecho de que se hubiera subido al caballo equivocado (para muchos, su defensa de Brand en particular era bizarra). Pero para los pocos que las escucharon, sus inquietudes eran profundamente relevantes para la época. Fisher implícitamente preguntaba: ¿por qué deseamos la perfección individual antes que el potencial colectivo? ¿Por qué gastamos más energía en atacar individuos que en construir solidaridad entre ellos, y no para que se convirtieran en nuevos “amos” o “dioses”, como temía Lennard, sino como ejemplos de voceros emergentes de un futuro nuevo y radical que se nos negaba hacía décadas?
Fisher llevaba mucho tiempo oponiéndose al cinismo derrotista, en especial en la academia. En su blog k-punk, alguna vez escribió con sorna sobre los “vampiros grises” de la academia, gente que “no se alimenta directamente de energía, sino de obstruir proyectos”. En 2013, ya se había hartado de su presencia cada vez mayor en Internet. Mientras que, en su experiencia, las reuniones de partidos políticos y los eventos de activistas eran ocasiones exuberantes y alegres, las redes sociales amplificaban nuestros peores impulsos comunicativos. Era un espacio que algorítmicamente incentivaba la indignación rápida y el cinismo, y desmantelaba todo sentido de camaradería y solidaridad, algo que de hecho no sobraba.
Estas no eran quejas de un hombre que hubiera incomprendido las reglas no escritas de las tecnologías comunicativas de la nueva era. De hecho, las observaciones de Fisher eran proféticas. Ahora ya damos por sentado que las plataformas de las redes sociales (Facebook en particular) están predispuestas algorítmicamente para incentivar y exacerbar la polarización política. Fisher, y otros en la blogósfera, lo vieron venir. Entendieron que el clickbait pesimista era mucho más cómplice de las redes de desánimo del capitalismo que las agitaciones de Brand y Jones.
Esto en sí mismo implica un cambio de opinión para Fisher. Antes él había defendido el potencial del ciberespacio y la teoría de los blogs como la continuación política de una sensibilidad contracultural de “hágalo usted mismo”. Desde sus días en la Cybernetic Culture Research Unit (CCRU),de la que fue parte mientras estudiaba en la Universidad de Warwick a fines de los noventa, Internet había sido un espacio liminal para la proliferación de modernismos populares, totalmente distinto del Castillo de Vampiros original, es decir, el departamento de filosofía.
Merodeando los pasillos y salones de la universidad neoliberal, ocultando sus verdaderas intenciones tras el fino velo de la amabilidad académica, los vampiros grises “sospechan profundamente de los compromisos y los proyectos”, escribe Fisher. Se relacionan con otros de una forma que sin dudas es familiar para cualquiera que haya pisado un seminario de posgrado: “Lo único que quieren son clarificaciones, como si estuvieran a punto de ser convencidos, cuando en realidad su único objetivo es atraerte hacia el pantano de escepticismo inerte y depresión moderada en el que languidecen”.
Si Internet había sido alguna vez un refugio contra esta suerte de antiproducción deprimente, ahora se había contagiado de vampirismo. En especial en Twitter, el vampiro gris era cada vez más común, naturalmente adecuado a un ambiente que ya estaba poblado por su pariente cercano, el troll.
Al establecer esta taxonomía de la vida en Internet, Fisher no se ponía en un pedestal moral. Describía un conjunto de tendencias a las que todos somos propensos. El vampirismo, después de todo, es contagioso. Si te muerden la suficiente cantidad de veces, desarrollas el placer de morder también. Como continúa Fisher: “Parte de la razón por la que no puedo tener éxito como académico es que, en el ambiente universitario, me encuentro invariablemente entre la posición del troll y la del vampiro gris”. Para Fisher era una verdadera lástima sentirse del mismo modo en las redes sociales. Lo que alguna vez fue un espacio de experimentación y potenciales culturales, como cualquier otro canal que tuviéramos a disposición, había sido cooptado y asimilado en un nuevo sistema de control. Esto era confirmado por la manera en que el vampiro promedio de Twitter reflejaba varias dinámicas capitalistas.
“EL CAPITAL… A LA MANERA DE UN VAMPIRO…”
En su sintomatología de las redes sociales, Fisher ofrece una lista de las leyes más ejemplares bajo las cuales se rigen los vampiros de Internet, que incluye: “individualiza y privatízalo todo”; “haz que el pensamiento y la acción parezcan muy, muy difíciles”; “propaga tanta culpa como sea posible”; “esencializa”; “piensa como un liberal”. Aunque muchos consideraron que sus descripciones del Castillo de Vampiros hacían exactamente lo que él criticaba, para Fisher estas dinámicas no eran individuales, sino un reflejo de tendencias dominantes en el sistema en general. Después de todo, no se trata solo de cómo actúa la gente en Internet sino, como dijo famosamente Marx, la manera en la que opera el capitalismo en todas partes.
A muchos lectores de los últimos años se les escapó este punto, y se aprovecharon del ensayo de Fisher como si hubiera sido un disparo precoz en la antesala de las llamadas “guerras culturales”. Así, Fisher fue malinterpretado como un crítico temprano de las “políticas de la identidad” y la “cultura de la cancelación”. Pero a él no le preocupaba la crítica masiva de voces desagradables y reaccionarias de Internet, cuyas ideas se ven sobreamplificadas en un mundo que intenta dejar atrás algunos valores estancados y obsoletos del siglo XX. Lo que le preocupaba era el interés de la izquierda por desacreditar a los propios en lugar de construir cualquier tipo de proyecto común. Vale la pena repetirlo: Fisher no hablaba desde una posición superior. Sabía lo contagiosos que podían ser estos hábitos.
En 2014, Fisher publicó “Bueno para nada”, un ensayo en el que ataca estas tendencias capitalistas desde otro ángulo. En uno de sus textos más personales acerca de la depresión, incluido también en este tomo, Fisher pasa del miserabilismo de Twitter al desánimo generalizado, tanto interno como integral, de la subjetividad capitalista. “La depresión está en parte constituida por una desdeñosa voz ‘interior’”, escribe. “Por supuesto, no se trata para nada de una voz ‘interior’: es la expresión internalizada de fuerzas sociales reales, algunas de las cuales tienen un interés particular en negar cualquier conexión entre depresión y política.” Si uno cambia “depresión” por “negatividad de izquierda”, es la misma idea de “Salir del Castillo de Vampiros”. Ambos ensayos son análisis de cómo la cooptación de las tecnologías sociales por parte del capitalismo incentiva algunos deseos y bloquea otros. Lo que Fisher llamaba “neoanarquía” no era una respuesta al capitalismo, sino un síntoma de su deflación de la conciencia. La descentralización cibernética, alguna vez una alternativa utópica al control del Estado, ahora era usada de manera más eficiente por el capitalismo de Estado para I socavar la solidaridad alrededor del mundo. El modo cínico cínico de Twitter, entonces, no es solo un asunto de etiqueta social si no de agencia política.
“En 2013, ya se había hartado de su presencia cada vez mayor en Internet. Mientras que, en su experiencia, las reuniones de partidos políticos y los eventos de activistas eran ocasiones exuberantes y alegres, las redes sociales amplificaban nuestros peores impulsos comunicativos. Era un espacio que algorítmicamente incentivaba la indignación rápida y el cinismo, y desmantelaba todo sentido de camaradería y solidaridad, algo que de hecho no sobraba.”
En este contexto, la polémica de Fisher puede parecer un intento por diagnosticar una nueva cepa de la melancolía de izquierda, que se manifestaba como una negatividad impotente en Internet. Esta melancolía no era de ninguna manera algo nuevo para la izquierda. Wendy Brown (una gran influencia para Fisher) señala que Walter Benjamin fue el primero en identificar esta condición que tanto aquejaba al “revolucionario aficionado” que internaliza los fracasos del pasado y los transforma en una patología política. El diagnóstico de Benjamin, escribe Brown, representa “una negativa a asumir el carácter particular del presente”. Pero más que esto, también indica un “cierto narcisismo”, representado de maneras distintas por Akehurst y Lennard, “en relación con la propia identidad y los apegos políticos pasados que excede todo involucramiento contemporáneo en la transformación, alianza y movilización política”. Del mismo modo que el establishment capitalista insiste con que el comunismo no funciona (fue probado, y no debe ser probado otra vez), el izquierdista melancólico se resiste a toda praxis y análisis estructural. Lo que Fisher llamaba “realismo capitalista” (la idea de que no hay ninguna alternativa viable a la hegemonía capitalista) lleva a la erosión no solo de la conciencia de clase, sino de cualquier entendimiento materialista-histórico de la época de las redes sociales.
Pero este análisis es esencial. “La tecnología pone al descubierto el comportamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato de su existencia”, argumentaba Marx, “y con esto, asimismo, sus relaciones sociales de vida”. Si entendemos así nuestra relación con la tecnología en el presente, nuestra política debe incluir una crítica de las redes sociales y el modo en que exacerba el individualismo y socava la acción colectiva. Pero esto no implica abstenerse de usarlas. Debemos intervenir en ellas con ingenio, con cuidado, incluso con furia, tal como hacía Fisher.

REFLEXIONES COLECTIVAS
Los ensayos recogidos en este volumen, así como en sus dos predecesores, rastrean el desarrollo de Fisher en este sentido. Considerada por separado, la presente colección podría sugerir que Fisher se tomó una pausa entre la publicación de “Salir del Castillo de Vampiros” y “Bueno para nada”. Al contrario, el período estuvo lejos de ser el final de la relación entre Fisher y el izquierdismo popular. Reconocía que su feroz crítica había resultado contraproducente. Había sido rechazada por aquellos a los que se dirigía y usada por la derecha como otro palo con el que pegarle a la izquierda. Por eso, el ensayo sobre vampirismo sigue dividiendo opiniones hasta hoy. Pero Fisher fue lo suficientemente inteligente para dejarlo atrás. Textos como “No hay romance sin finanzas”, “Abandonen la esperanza (el verano está llegando)” y “La democracia es alegría” (todos de 2015), clarifican aún más la naturaleza afirmativa del pensamiento de Fisher en la época en la que cambió peleas en Twitter por organizaciones de base. En otro lugar, siguió interrogando la influencia negativa de las redes sociales en nuestras vidas, al igual que los potenciales que todavía esperaban actualizarse en el ciberespacio. Estos son los ensayos que continúan con el proyecto mucho más positivo que Fisher describe en “Bueno para nada”, que concluye con una serie de puntos posibles para la política contemporánea: “Inventar nuevas formas de involucramiento político, revivir las instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en ira politizada”.
Fisher buscaba contestar esta pregunta en su siguiente libro, Comunismo ácido, cuya introducción inconclusa se publica en este volumen. En este ensayo vemos una inversión del argumento de “Salir del Castillo de Vampiros”, dado que Fisher se enfoca más en los deseos colectivos de la izquierda que en sus críticas individualizantes. Pero como Fisher era mejor conocido por sus polémicas, pocos vieron la conexión entre ambos textos cuando apareció en 2018. A muchos les sorprendió su nueva perspectiva positiva de la cultura hippie, que antes había denunciado por su impotencia.
Pero si se lo considera en el contexto de una década de reflexiones, el planteo de Fisher de un comunismo ácido nos resulta familiar. “En vez de intentar una superación del capitalismo”, él sugiere “enfocarnos en lo que el capital debe obstruir siempre: la capacidad colectiva de producir, cuidarnos y disfrutar”. Aunque la sugerencia es un eco más explícito de los postulados de “Salir del Castillo de Vampiros” y “Bueno para nada”, el argumento no era nuevo para Fisher. Sin ir más lejos, incentivar la capacidad colectiva de producir, cuidarnos y disfrutar es el propósito de todo su blog k-punk.
En el posteo de 2004 “Spinoza, K-Punk, Neuropunk”, por ejemplo, que también se incluye en esta colección, Fisher advierte que no hay garantía de que las nuevas tecnologías nos liberen de la esclavitud capitalista. Si hay alguna radicalidad innata en nuestras máquinas, es su potencial para distanciarnos de nuestras costumbres demasiado humanas. La grandeza de la blogósfera pasa por su capacidad de sostener una “red despersonalizante y desubjetivante” capaz de producir “encuentros alegres […] en el que los conflictos mamíferos-reptilianos de base son invalidados”. Escrito años antes del ascenso de las redes sociales, el optimismo de Fisher puede parecer fuera de lugar, sobre todo si lo leemos desde un presente en que las plataformas son usadas para exacerbar los peores hábitos humanos. Pero Fisher era consciente de que se necesitaba un razonamiento activo si queríamos usar las máquinas de manera correcta, interrumpiendo el organismo humano que ya estaba cableado “para producir miseria”. Con esto en mente, en este tomo se incluye una cantidad de intervenciones de Fisher en Internet de fines de los dos mil, desde la fundación del foro Dissensus hasta el cierre de la sección de comentarios de k-punk. Son documentos extraños, en especial cuando se los retira de su contexto inmediato, pero demuestran que el comunismo ácido de Fisher no era una política nueva para él, sino una nueva articulación para una vida de crítica e intervenciones culturales.
“A Fisher no le preocupaba la crítica masiva de voces desagradables y reaccionarias de Internet, cuyas ideas se ven sobreamplificadas en un mundo que intenta dejar atrás algunos valores estancados y obsoletos del siglo XX. Lo que le preocupaba era el interés de la izquierda por desacreditar a los propios en lugar de construir cualquier tipo de proyecto común.”
Más allá de la especulación popular, no existe otro material de lo que iba a ser el futuro libro de Fisher. En este momento, no tenemos la imagen completa de su pensamiento (y quizá nunca la tengamos) pero hay un Comunismo ácido por construir. Es su Sagrada Familia, en la que combinaba perspectivas y tradiciones contraintuitivas para producir una nueva visión que desafortunadamente quedó incompleta en su vida. Sin embargo, K-punk. Volumen 3 nos ofrece su basamento esencial, y nos anima a seguir construyendo este proyecto. Queda mucho trabajo por hacer.
Mientras nos embarcamos en dicha tarea, debemos tener en mente el concepto de “estructuras del sentir” de Raymond Williams. Nuestros sentimientos son complejos, cambian todo el tiempo, a veces son contradictorios y están cada vez más polarizados. Pero la fuerza de los sentimientos que se exhiben en el presente sugiere una política futura. Comunismo ácido iba a ser un programa psicodélico que esperaba manifestar estos sentimientos a través de una política materialista, socavando la melancolía de la izquierda, boicoteando a los vampiros y construyendo movimientos. Fisher se lanzó a esta tarea con ayuda de Baruch de Spinoza, a quien había leído por primera vez en la Universidad de Warwick a fines de los noventa. Analizando el impacto del capitalismo en la subjetividad humana en 2004, Fisher escribe: “Cuando una entidad empieza a actuar contra su propio interés, a destruirse a sí misma (como suelen hacer los humanos, según observa con tristeza Spinoza) es porque ha sido tomada por fuerzas externas. Ser libre y feliz implica exorcizar a los invasores y actuar de acuerdo con la razón”. Estos invasores no son siempre explícitamente capitalistas en su naturaleza; la melancolía, en particular, es un afec- to que el capitalismo produce y separa. Ocuparse de esta disparidad requería una nueva orientación hacia el futuro, al igual que una mejor apreciación del pasado. Fisher proponía no solo manifestar nuestros sentimientos futuros, sino también los fantasmas de nuestras vidas.
EXORCISMOS ÁCIDOS
En una entrevista reciente con la revista Jacobin, el documentalista Adam Curtis habló de su amistad con Fisher. Cuenta que solían “reunirse en un café en la estación Liverpool Street [en Londres] y conversar largamente”, según dice, sobre los fantasmas de la política y la cultura del siglo XX que nos asedian en el presente. Este modo hauntológico es hoy sinónimo de los textos más melancólicos de Fisher sobre la lenta cancelación del futuro. Pero, como señala Curtis, lo que los fascinaba era “la idea de que podías sacarle a la gente los fantasmas de la cabeza para producir un nuevo tipo de sociedad”. La hauntología era, en este sentido, una suerte de psicodelia invertida; siempre hubo una dicotomía entre el recuerdo y la alucinación. Como con su distanciamiento de la academia y las redes sociales, Fisher muchas veces se encontró atrapado entre el modo hauntológico y el psicodélico. Pero el punto era sintetizarlos, romper con la dialéctica invertida de la Modernidad, y no permitir que ninguno de los lados ganara sobre el otro. Esa era la tarea de Fisher: ardua, y más fácil de decir que de hacer. Pero, como decía el propio Fisher, cuando entendamos estos impulsos, y sus potenciales activos sobre los afectos pasivos, “¿quién sabe qué es posible?”.
Una versión en inglés de este prólogo puede leerse en el blog Xenogothic.

Matt Colquhoun es un escritor y fotógrafo inglés. Escribió Egress: On Mourning, Melancholy and Mark Fisher y editó Mark Fisher’s Postcapitalist Desire: The Final Lectures., que serán editados en castellano por Caja Negra. Mantiene el blog https://xenogothic.com/
TÍTULOS RELACIONADOS