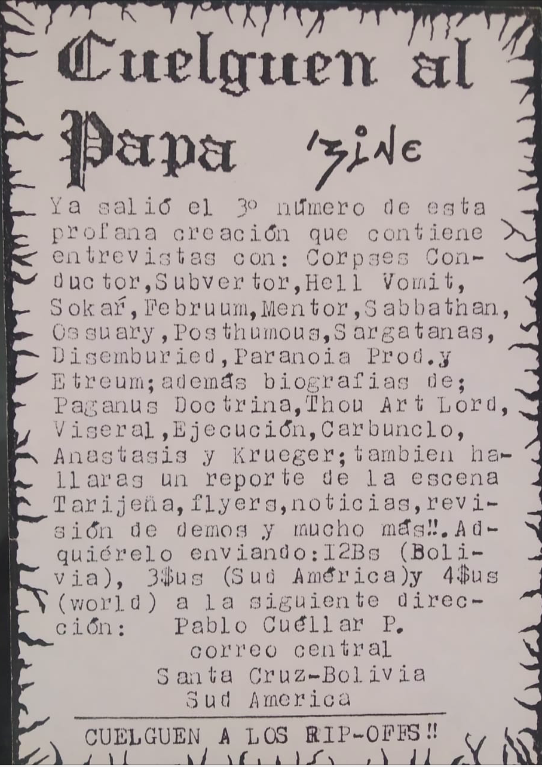Cuervos
Por Maximiliano Barrientos
26 abril, 2022
Compartir
Crecí en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que en los años 90 tenía menos de un millón de habitantes y que estaba hechizada por el credo de lo que, sin ningún tipo de modestia, llamaban el modelo cruceño: un culto al emprendedurismo que se vivía como una religión secular y cuya iglesia era el empresariado. Una cultura donde la aspiración hegemónica consistía en convertirse en administrador y en heredar los negocios del padre, si es que se estaba en una condición privilegiada, o en su contrario, romperse el culo para fundar uno propio, y vivir esta versión criolla del sueño americano. No había lugar para el disenso o la alteridad.
Ese paisaje tan uniforme fue el de mi adolescencia: chicos que pertenecían a comparsas —agrupaciones que se reunían durante el año para organizar su participación en carnaval, la así llamada ‘fiesta grande’ de los cruceños—, luego pasaban a fraternidades y finalmente a logias. Es decir: vivían el sueño loco de habitar la ciudad como si esta fuese una extensión de sus fincas. Ese rasgo patronal, herencia de un feudalismo nunca erradicado del todo, marcó a fuego a distintas clases sociales y se lo asumió como un signo de distinción, nunca de violencia, ya que estaba naturalizado en el habitus.
En los 90 mi ciudad era un pueblo grande que tropezaba con sus aspiraciones de modernidad y con su provincianismo recalcitrante. Al principio dije que no había posibilidad alguna de disenso, pero eso no es del todo cierto, ya que el heavy metal se convirtió en la única alternativa para vivir la alteridad. Al menos, la única que yo encontré: un ‘pelao’ de clase media que provenía de una familia que no tenía raíces en la región: mi padre es chaqueño y mi madre era argentina.
Había ‘gente bien’ y había cuervos.
El primer concierto metalero al que asistí sucedió tal como lo cuento en Miles de ojos: tenía trece años y con un compañero de colegio fuimos a la presentación de la banda cochabambina Necromancy. Su demo Satan Crush Useless God! saldría un año después. Recuerdo a todos los cuervos sentados en el piso compartiendo botellas de un ron llamado Chaqueño que tenía un sabor asqueroso pero que era el trago más barato que podía conseguirse. Recuerdo que todos gritaban e invocaban al diablo. Se pasaban un búho disecado, una especie de fetiche que los envalentonaba. Estábamos en un barrio periférico, a unas cuadras había rieles del tren que ya no se utilizaban y donde las personas sin hogar montaron sus carpas. Esa noche éramos un espectáculo para ellos. Había algo post-apocalíptico que se respiraba en el aire, como si estuviéramos recreando una escena de El tiempo del lobo, la película de Michael Haneke.
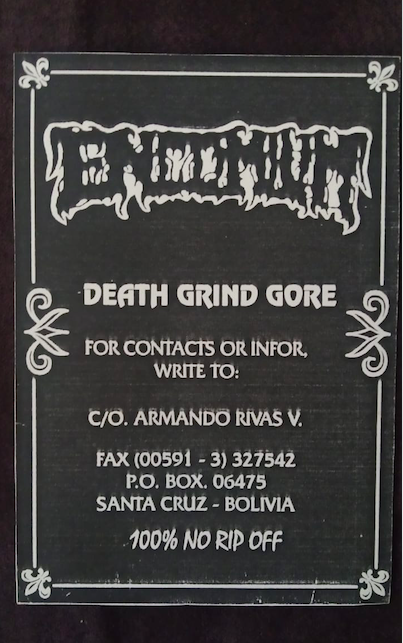
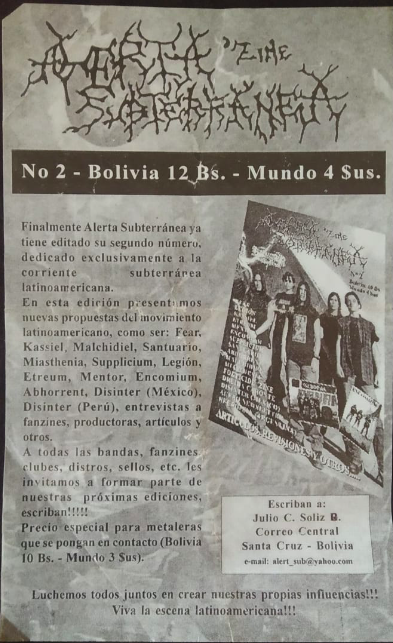
Algunos flyers de la escena metalera de Santa Cruz de la Sierra a fines de los 90 y principios de los 2000. Colección de Maximiliano Barrientos
Abrió el recital una banda local llamada Kreuziguen. El baterista se parecía a Peter Steele, el cantante de los Type O Negative. Tenía algo monstruoso, era gratificante encontrarlo por las calles y constatar la repulsión y el miedo que provocaba en la gente. Esa noche cantó lo que se convirtió en un hit del underground: Maldecido por la virgen, una canción que trata sobre una violación y un feminicidio. La voz corroída por el ron Chaqueño congregó a la gente, que ya se encontraba en un considerable estado de ebriedad. Con mi compañero de colegio nos subimos a la carrocería de una camioneta y desde ahí contemplamos el despliegue de los cuerpos estrellándose en el mosh.
Al final de Calle de mano única, Walter Benjamin escribió que la relación que tienen los modernos con el cosmos es muy distinta a la que tenían los antiguos, ya que estos últimos no lo vivenciaban desde lo visual-individual, es decir no desde una mirada científica, sino desde el éxtasis que sólo podía ser una experiencia de los cuerpos colectivos. Eso era el mosh para nosotros: cuerpos que al violentarse se convertían en una emanación de la estridencia. Era nuestra forma dionisiaca de afirmar la vida.
A mediados de los 90, con un amigo publicamos un fanzine que tenía por título Oscura Agonía. Le escribíamos cartas a bandas de distintas partes del mundo, le solicitábamos sus demos y les hacíamos entrevistas. Algunas respondían, otras nos ignoraban. La escena underground era una red internacional, y en esos años sin internet, el correo cumplía una función crucial. Esa empresa periodística nos llevó a producir conciertos. Organizamos uno de una banda uruguaya llamada Ossuary y otro de los argentinos de Vae Solis. Teníamos solo quince años.
En Miles de ojos la parte que narra la peripecia de los metaleros está centrada en la amistad porque la escena es una extensa red de amigos que no funda su identidad en los límites del Estado Nación sino en los del sonido extremo. Es, para hacer uso del término que popularizó Benedict Anderson, una comunidad imaginada. Me interesaba narrarla no desde la nostalgia, sino desde el extrañamiento que provocaba vivir en una ciudad que no había podido superar el provincianismo. La narrativa de las subculturas en un lugar donde la uniformidad era la norma y donde lo diferente aparecía bajo el signo de la exclusión.


Hay algo político en asumirse como una subjetividad de la periferia. No en vano Hannah Arendt utiliza la categoría de paria para ejemplificar esa colectividad sin representación estatal cuya ausencia misma de representación actúa como la condición de posibilidad de la solidaridad —contraponiéndolo al parvenu, que son los que pactan con los que los explotan, y que en la terminología metalera serían los posers—-. “El estatus del metalero está vinculado al del marginal. Es por eso que nos sorprendemos (y algunos ocasionalmente se ofenden) cuando las personas que se encuentran empoderadas culturalmente tratan de apoderarse de nuestra estética. Esto se debe —insisto que esto es crucial— a que no nos vestimos de esta forma para ser diferentes de lo mainstream. Nos vestimos de esta forma para parecernos a nuestros héroes metaleros y para parecernos a nuestros amigos. Es un símbolo de pertenencia tanto como un símbolo de rechazo. Es una expresión de quiénes somos más que de quiénes no somos”, escribió Andrew O´Neill en su libro La historia del heavy metal.
El metal se funda en esa conciencia de la marginalidad y en un rechazo a la normatividad, pero en vez de que esa situación social desembocara en una postura crítica, cuando la mayoría de los de mi generación se hizo adulto abrazaron sin tapujos los valores de una cultura reaccionaria, en algunos casos fascista, como sucedió con el National Socialist Black Metal. Yo estimo que en parte se debió a que no procesaron críticamente el neoliberalismo con su culto a la individualidad, y vieron en esa ideología una posibilidad de construir una libertad absoluta —Hegel pensaba que la libertad total sólo podía llevar al terror total, y eso se vio reflejado en los crímenes cometidos por el ‘Círculo interno’ en Noruega, parte de la leyenda negra de la segunda ola del black metal—, olvidando que aquello que posibilitaba al movimiento era la misma comunidad imaginada que negaban en esa reivindicación del egoísmo.
Tomemos como ejemplo el mosh, el momento álgido del sentir metalero: el éxtasis se produce en esa celebración de los cuerpos colectivos que al entregarse a la estridencia, se anulan como sujetos. Para pensarlo en términos nietzscheanos: la defensa de la individualidad vuelve al metalero en un apolíneo.
Los dos últimos momentos relevantes del rock, antes de que se volviera esa máquina nostálgica que reformula estéticas antiguas, sucedió en los 90 con el grunge y la segunda ola del black metal. Mientras los primeros trabajaban con la rabia, la alienación urbana y la exploración de una intimidad tóxica, los segundos lo hacían con lo ominoso y el horror cósmico. Mientras unos persistían en el orden simbólico, los otros, sabiéndolo o no, perseguían el evento que lo destruya. Ahí hay un punto de contacto con la literatura weird, ya que en su búsqueda estética está la persecución de aquello que desarticule las categorías desde donde procesamos la experiencia. Lo totalmente otro que llega como trauma y liberación. Todo arte debe aspirar a lo monstruoso porque sólo en lo monstruoso lo nuevo puede aparecer como promesa.