Separado de todo, integrado a la totalidad. Sobre Amigadalatrópolis de B. R. Yeager
8 noviembre, 2025
Compartir
Por Sara Barquinero
«No deberíamos estar aquí. Nunca deberíamos haber llegado. Pero somos nosotros, nosotros en lugar de esas planicies talladas a mano flotando a la deriva por el aire. Estos son los lugares donde podemos entregarnos a lo impensable, a lo que no nos atrevemos siquiera a imaginar». No pueden imaginarlo, pero pueden verlo. La amígdala es el órgano del miedo, y el foro 1404 es su ciudad. En una experiencia muy similar al doomscroll que todxs podemos hacer desde nuestro teléfono, Amigdalatrópolis nos lleva por los registros de este foro de la mano de uno de sus usuarios, /1404er/, aunque resulta muy difícil separarlo de los demás participantes pues todos usan el mismo alias, /1404er/. ¿Es él quien insta a alguien a suicidarse? ¿El que intenta dárselas de filósofo? ¿O el que se pregunta cómo drogar a alguien sin que se dé cuenta? Quizás no importa. Al protagonista le gustaría que no lo hiciese, deshacerse en esa maraña de identidades gemelas en las que cualquiera puede ser cualquiera, pues nada es del todo real. Pero lo cierto es que el /1404er/ al que seguimos más de cerca en el libro sí es alguien: un joven de dieciséis años que se niega a salir de su cuarto durante más de un lustro. Su madre le deja la comida y los paquetes que pide fuera de la habitación, y si intenta pedirle que salga la ignora, la trata mal o le reenvía artículos sobre los hikikomori. Al menos hasta que la narración se precipita y todo es incluso peor que al principio.
En la que quizás sea la mejor novela sobre internet hasta la fecha, B.R. Yaeger divide la narración en tres vértices. En uno, leemos el foro en el que participa /1404er/ y sus compañeros idénticos y en el que discuten y comparten cosas deleznables. En el segundo seguimos, en tercera persona, algunos fragmentos de la vida del /1404er/ protagonista; y por último hay algunos fragmentos intercalados en cursiva que podrían ser disociaciones del protagonista, notas teóricas, afterimages de videojuegos o delirios, todos en corte más poético.
Quizás lo que más llama la atención del libro al inicio es el propio foro, que es reproducido de forma literal, con todo el texto basura que una puede encontrar cuando entra en internet (timestamps, números de post, nombres idénticos de usuarios). La forma en la que está reproducido permite, al igual que la propia red, leerlos con detenimiento o pasarlos por encima, como si estuviéramos deslizando hacia abajo. En este foro lo que más se premia es la falta de sorpresa hacia cualquier contenido horrible, la ausencia de sentimientos y la amoralidad. Por muy gore y explícitas que sean las imágenes que se consumen, hay cierta irrealidad en ellas. Al protagonista le irritará, por ejemplo, el calor que emite el cuerpo de su madre o percibirá su propio semen al masturbarse como una suerte de silicona, no como material biológico. Por mucho que los usuarios vean anos reventados y violaciones terribles, parecen incapaces de aceptar un mínimo de biología en sus fantasías. El sudor o la mierda real probablemente los haría vomitar de forma más radical que a cualquiera de nosotros.
Como decía, en paralelo a esta sucesión de posteos seguimos la narración en tercera persona de la no-vida del protagonista en su habitación. En el prólogo a la edición inglesa del libro, la comentarista Edia Connole relaciona la novela con el pensamiento de Bataille, y cómo a partir de su obra podemos pensar que la experiencia del sufrimiento ayuda a trascender la propia identidad, a trascender el yo. Sin embargo, aquí pareciera que la forma en la que /1404er/ quiere trascender es evitándose todo dolor (su experiencia, adocenada en la habitación, no permite ni un solo pensamiento propio, ni un riesgo real). Como una radicalización de esa conducta escapista que todos tenemos a veces con nuestro teléfono, mientras scrolleamos contenido para no aguantarnos a nosotros mismos . En esa renuncia a sufrir, él renuncia incluso a su nombre, pues toda su existencia se basa en intervenir en ese lugar donde todos se llaman igual.
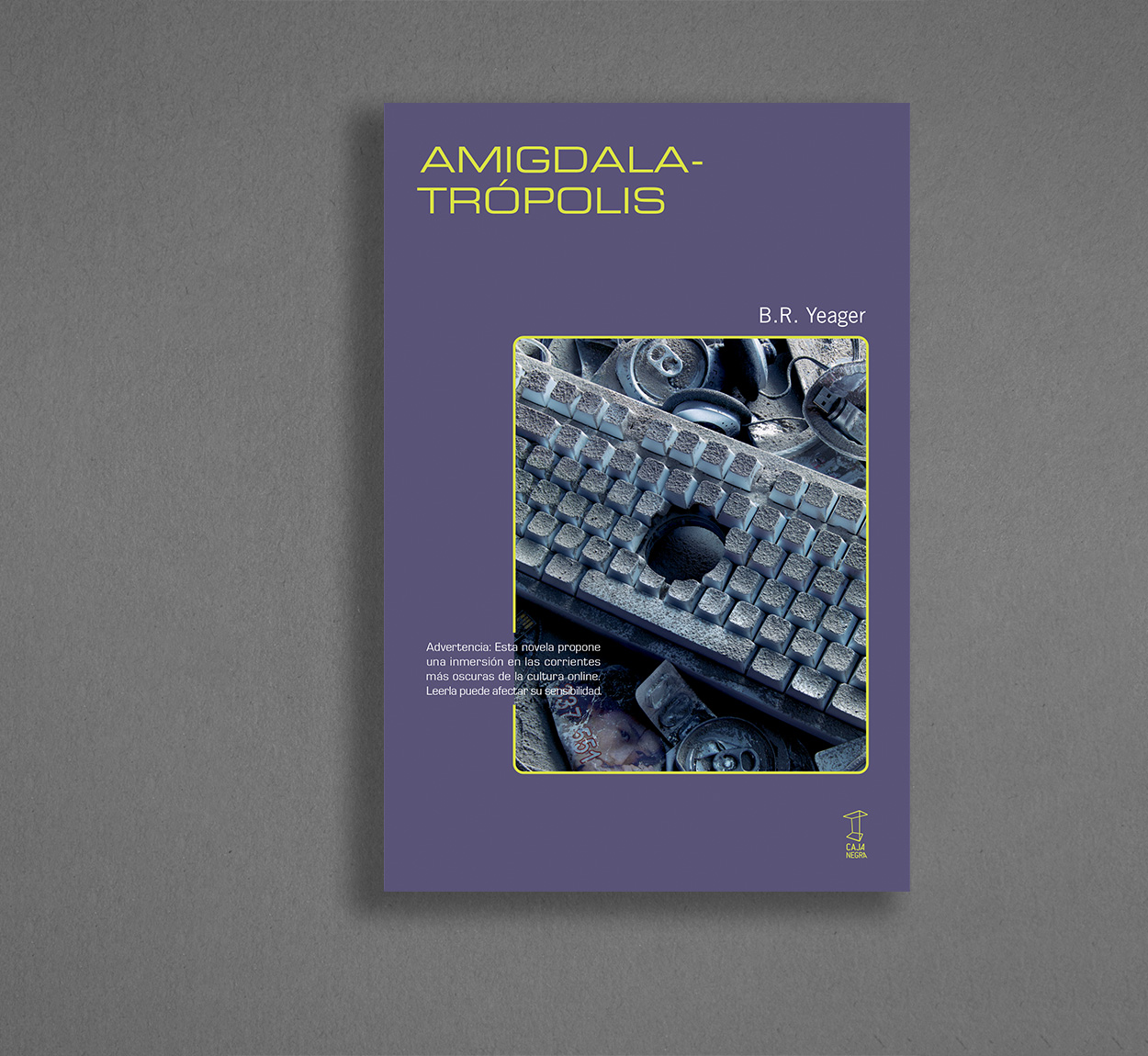
Muchas veces en filosofía contemporánea se ha hablado de la disolución del sujeto, en tanto que forma arcaica, coercitiva e ilustrada. Pero hay dos formas de romper los límites de dicha subjetividad. Por un lado, podría pensarse que todos somos multitudes, que cada ser humano es «una sala llena de gente», como decía Pynchon. Pero la opción del protagonista (en la que muchas veces caemos) es justamente la contraria: el sujeto deja de ser sujeto no porque sea multitud, sino porque es parte de un flujo que lo trasciende. Si el yo es plural es porque se disuelve en un anonimato de voces que no se anclan a nada, solo consumen y son, en sí mismas, poco más que una pared en la que rebotan productos. Esta tendencia a la desrealización y a la despersonalización es la que nos permite entender cómo han proliferado dos tipos de mensajes al mismo tiempo en las comunidades de la manosfera que se han derramado al resto de los rincones de internet: la sensación de irrealidad constante (otros seres humanos pueden ser considerados NPCs, la realidad parece más fabricada y sintética que meramente experimentada, crecen la sospechas de que todo esto sea solo un videojuego o una simulación) y la necesidad de formar parte de algo más grande apostando por ideales prestados de una tradición dudosa (una Europa rearmada, una esposa tradwife y dos hijos, una misión histórica de Occidente) «/1404er/ no midió las horas, ni los días, ni el estado de su cuerpo. Ahora estaba en otro lugar. Un lugar separado de sus paredes, de su dormitorio, de su casa, del Ordenador y su historia». Ese deseo de estar separado de todo y a la vez integrado en una totalidad es el que da sentido a la novela.