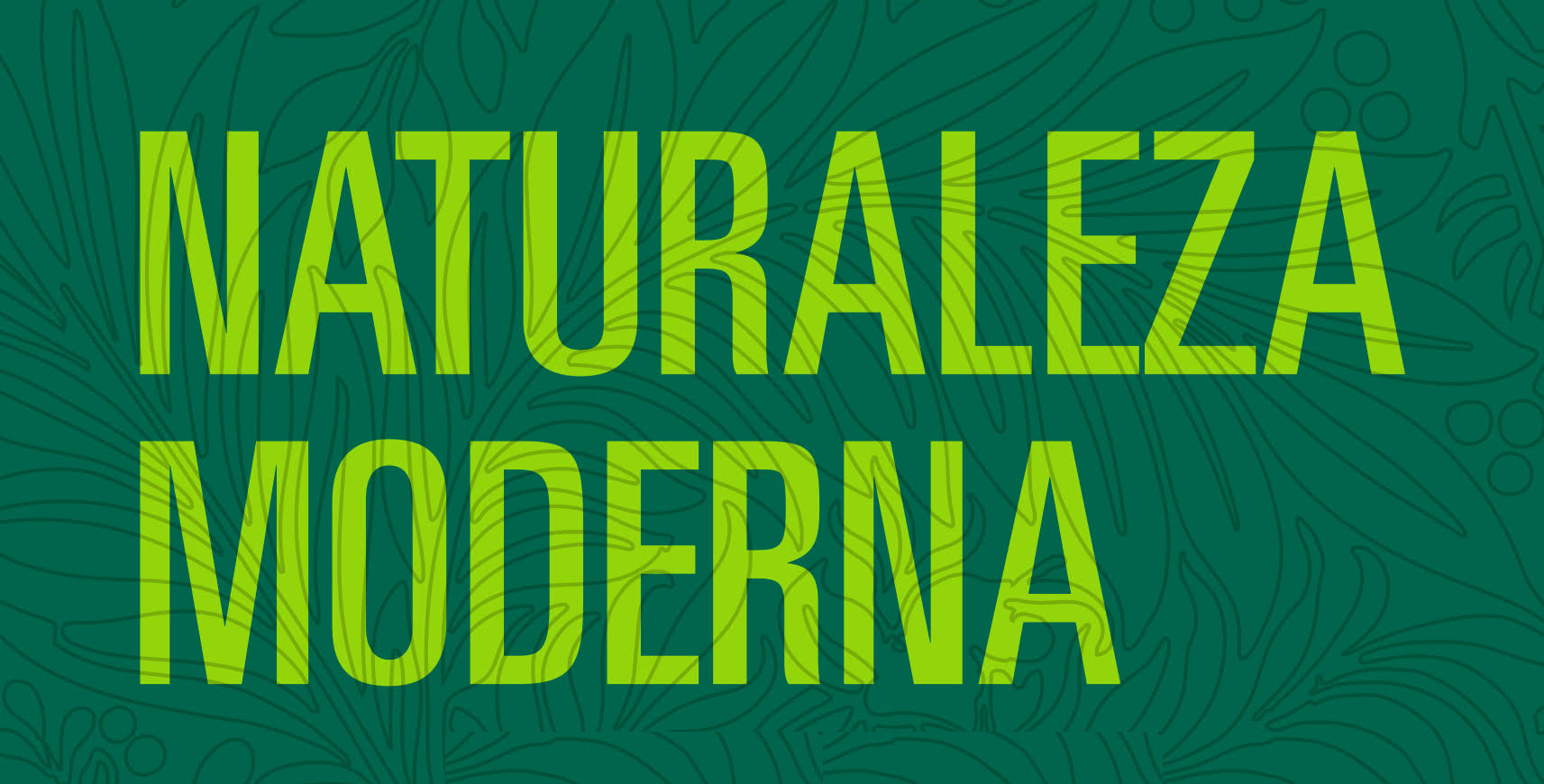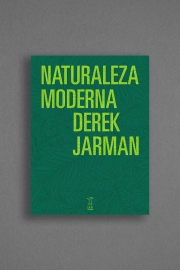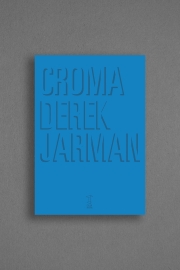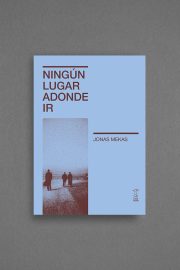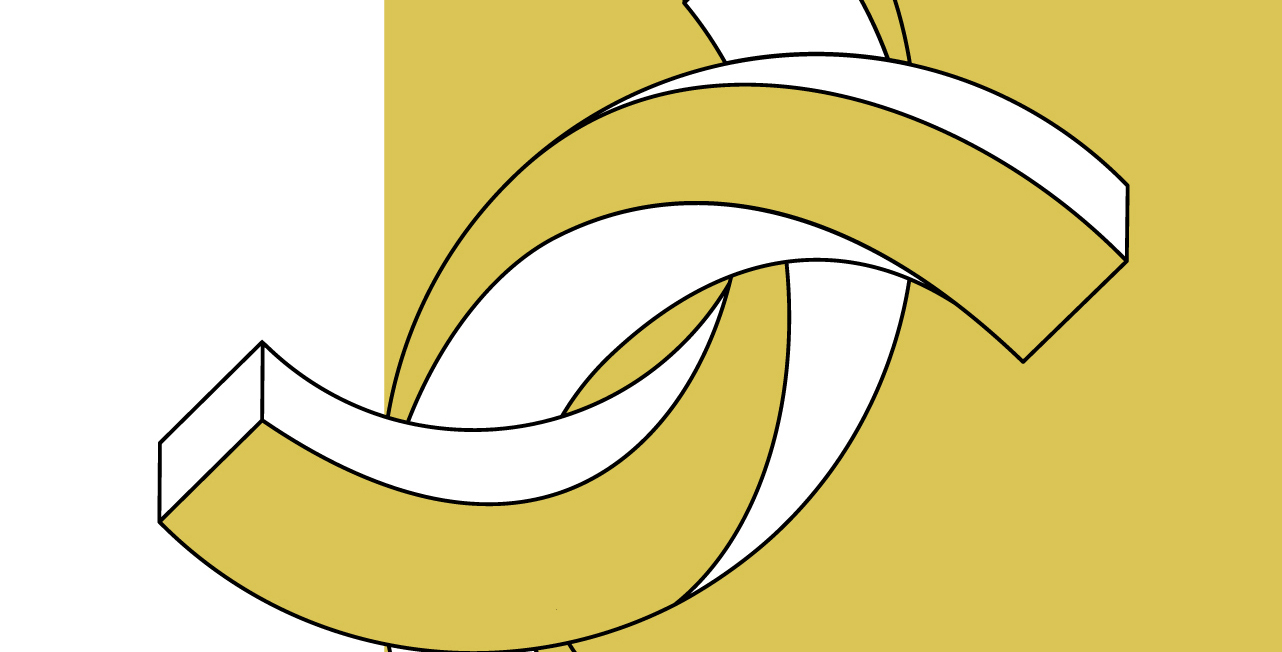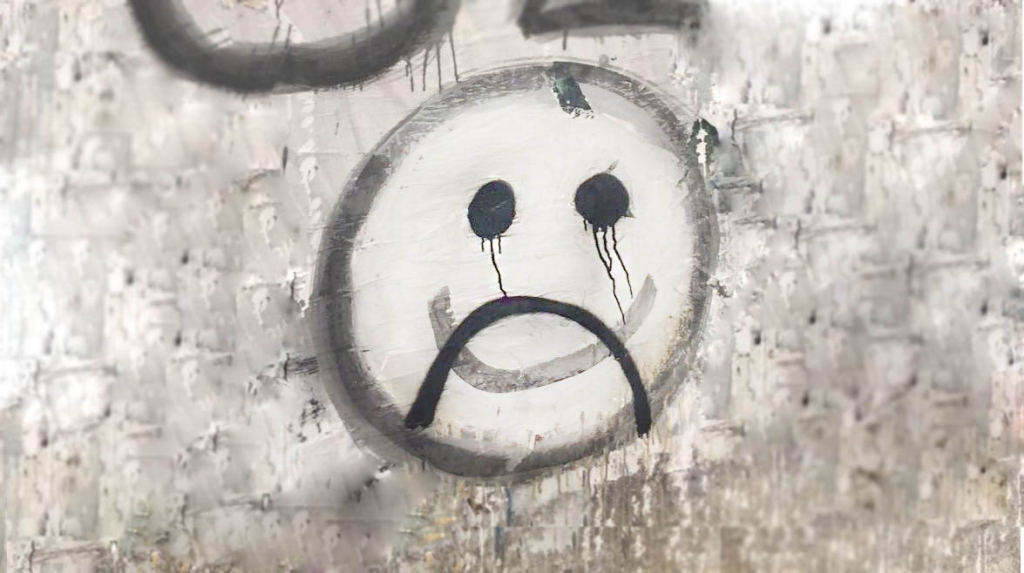DEREK, UN INSOLENTE Y ABRASADOR TESTIMONIO DE POSIBILIDAD
DEREK, UN INSOLENTE Y ABRASADOR TESTIMONIO DE POSIBILIDAD

Compartimos la introducción de Olivia Laing a Naturaleza Moderna, de Derek Jarman.
Ningún otro libro me resulta más querido que este. No hay otras páginas sobre las que haya vuelto con mayor asiduidad o que hayan tenido en mí una influencia más perdurable. Leí Naturaleza moderna uno o dos años después de su publicación en 1991, con toda seguridad antes de la muerte de Derek Jarman en 1994. Fue mi hermana Kitty la que me introdujo en su obra. Por aquel entonces, ella tenía diez u once años, y yo doce, tal vez trece.
Éramos niñas raras. Mi madre era gay y las tres vivíamos en un feo y moderno complejo edilicio de una ciudad cercana a Portsmouth, lleno de calles sin salida que llevaban los nombres de los campos destruidos para construirlo. Éramos bastante felices juntas, pero el mundo exterior nos resultaba un sitio endeble, inhóspito, siempre gris. Odiaba la escuela de señoritas a la que iba, llena de alumnas homofóbicas y maestras entrometidas, siempre interesadas en saber más acerca de nuestra “situación familiar”. Eran los tiempos del artículo 28, que prohibía que las autoridades locales promovieran la homosexualidad o que se hablara de ella en las escuelas “como una supuesta relación familiar” aceptable. Vivíamos bajo el perverso gobierno de un Estado que nos consideraba una familia supuesta, sometida a la amenaza siempre latente de una eventual exposición y el consiguiente desastre.
No recuerdo cómo llegó Derek a nuestro mundo. Tal vez haya sido gracias a una emisión de Eduardo II en la trasnoche de Channel 4. Kitty quedó deslumbrada. Durante años, vio de noche una y otra vez en su cuarto todas las películas de Jarman, se convirtió en su seguidora más acérrima e improbable. Le resultaba particularmente conmovedora la escena en que Gaveston y Eduardo, vestidos en pijamas, bailan juntos en la cárcel mientras Annie Lennox canta “Every Time We Say Goodbye”.
En mi caso, fueron sus libros. Naturaleza moderna me atrapó de inmediato. Al volver a leerlo este invierno me sorprendió corroborar hasta qué punto marcó mi vida adulta. Fue entre sus páginas que comencé a hacerme una idea de qué significa ser una artista, tener posiciones políticas e incluso acerca de cómo plantar un jardín (de manera lúdica, obstinada, sin prestar atención a los límites, en libre colaboración con el entorno).
Durante mi juventud, su potente hechizo me llevó a incursionar en la herboristería, bajo el encanto de las interminables letanías de los nombres de plantas –dulcamara, áster, ononis–, intercaladas con fragmentos de textos de los antiguos herboristas, Apulio y Gerardo, acerca de las propiedades de la violeta de las hechiceras y la querida cala. Cuando me dispuse a escribir mi primer libro, To the River, fue la voz de Jarman la que intenté transmitir.
A principios de los noventa, Derek siempre estaba en el diario o en la radio. Era una de las poquísimas celebridades británicas que habían hecho público que vivían con VIH, y esto lo convirtió en un mascarón de proa. “Siempre odié los secretos”, nos explica en este libro, “ese cáncer corrosivo”. No dudaba en mostrarse enérgico contra el prejuicio, la censura y la falta de fondos para la investigación, pero también podía resultar encantador, inteligente y hasta capaz de pequeñas maldades.
En un principio, le preocupó que la noticia pusiera en riesgo la viabilidad de su futuro como cineasta, dado que de allí en más ninguna compañía estaría dispuesta a asegurarlo. Sabía, también, que atraería el odio de los periódicos sensacionalistas y se convertiría en un blanco visible para exorcizar el pánico del sida. Sus temores no eran infundados. En sus memorias de 2017 para la London Review of Books, el dramaturgo Alan Bennett recuerda que en ocasión del estreno de Angels in America en 1992 le tocó sentarse detrás de Jarman. Se había hecho un ligero rasguño antes de llegar al teatro, y estaba “aterrorizado de que Jarman se diera vuelta y quisiera estrecharme la mano. Así que con vergüenza traté de pasar lo más desapercibido posible”. En el intervalo, salió de la sala y consiguió un apósito, tras lo cual sí se sintió en condiciones de saludarlo. Bennet decidió contar esta historia, según nos dice, “como un recordatorio de la histeria de aquella época, a la que tampoco yo fui inmune”.
Resulta difícil explicar lo sombríos y lúgubres que fueron aquellos años. No teníamos Internet, esa mutación adictiva del espejo mágico del Dr. Dee. Sabíamos muy poco. Enfermo y todo, Derek resultaba un insolente y abrasador testimonio de posibilidad. Nos bastaba verlo para saber que había otra forma de vida: libre, desenfrenada, gozosa. Él abrió una puerta y nos mostró el paraíso. Lo había plantado con sus propias manos, ingeniosas y ahorrativas. No creo en las vidas modelo, pero incluso hoy, veinticinco años más tarde, me pregunto una y otra vez: ¿qué haría Derek en esta situación?

Derek Jarman inicia el diario que más tarde habría de convertirse en Naturaleza Moderna el primer día de enero de 1989, con la descripción de Prospect Cottage, esa pequeña casa de pescadores de color negro, ubicada en la playa de Dungeness, que compró en un arranque a un valor de 32.000 libras esterlinas, haciendo uso de una herencia que había recibido de su padre. Después de décadas de vivir en Londres, al fin tenía la oportunidad de volver a su primer amor: la jardinería.
A primera vista, cuesta pensar en Dungeness como una ubicación prometedora para un enamorado de las plantas. Este sitio conocido como “el quinto cuarto” del mundo es un lugar distinto de cualquier otro, un microclima de extremos, asolado por la sequía, los fuertes vientos y la sal de mar, perniciosa para las hojas. Sobre ese desierto de piedra, al que una imponente planta nuclear ignora, Jarman decidió conjurar un oasis improbable. Al igual que con todos sus proyectos, lo hizo a mano y con un mínimo presupuesto. Cargando estiércol y cavando agujeros en la grava, convenció a las rosas antiguas y a la higuera de florecer con el mismo encanto con que manejaba a sus actores.
En sus primeras páginas, Naturaleza moderna no difiere tanto de los escritos de Gilbert White o Dorothy Wordsworth, descripciones eruditas de la flora y la fauna local acompasadas por retazos de sabiduría de anticuario. Jarman tenía la habilidad del pintor para advertir los tonos cambiantes del mar, el cielo y la piedra, y dedicó la sutileza de su mirada a descubrir en esa playa una abundancia improbable. La amapola cornuda y la col marina brotaron de la grava; luego habrían de llegar los jacintos, las varas amarillas, las viboreras, las retamas, los tojos, las lagartijas y decenas de especies de mariposas.
Sin embargo, según le explica a la pintora Maggi Hambling poco después, su interés no era exactamente el mismo de los majestuosos naturalistas victorianos. “Ah, entiendo”, contestó ella. “Has descubierto la naturaleza moderna”. Esta definición resulta ideal, ya que se extiende también a las vacilantes noches de sexo casual en los jardines de Hampstead Heath y la atroz realidad de la infección de VIH. Derek logra hablar con tal franqueza acerca del sexo y la muerte –evidentemente, los más naturales de los estados– que hace que buena parte de la escritura actual acerca de la naturaleza parezca remilgada y anémica. Al día de hoy, continúa pareciéndome el escritor más radical a la hora de tratar el tema de la naturaleza, en la medida en que se niega a excluir el cuerpo de su ámbito de incumbencia, y documenta la fluctuación de las mareas de la enfermedad y el deseo con tanto cuidado y esmero como el que dedica al descubrimiento del espino amarillo o de una higuera silvestre.
Cultivar un jardín fue la respuesta enérgica y productiva (como solían ser todas las suyas) que Jarman dio a lo que, antes de la terapia combinatoria, era una sentencia de muerte casi segura. Fue una inversión a futuro, que lo condujo a cavar hondo en los recuerdos de su pasado. A medida que iba retomando el contacto con las plantas que lo habían acunado de niño –las nomeolvides, las siemprevivas, los perfumados claveles–, se internaba en los jardines de su peripatética e infeliz infancia.
Su padre había sido piloto de la Real Fuerza Aérea británica, la RAF, y por ello su familia se había mudado muchas veces. De niño, Jarman vivió en el deslumbrante esplendor de la ribera del lago Maggiore, en Italia, como así también en Pakistán y en Roma. Cuando volvieron a Inglaterra, apostados en Somerset, una pared de la casa en la que vivían se desplomó bajo el peso de una enorme cantidad de miel, producida por un enjambre de abejas salvajes que había encontrado refugio en el ático.
Niño sensible, Derek encontró en los jardines un lugar de magia y posibilidad, una alternativa plena a la violenta disciplina de la vida militar. Recuerda haber construido nidos de recortes de hierba, sobre los que se tendía en los días de lluvia a recorrer atentamente las lujosas láminas a todo color de Bellas flores y cómo cultivarlas. Su padre le propinaba insultos afines: florecita, limón amargo; una vez, o eso contaba un pariente, el padre había arrojado a su pequeño hijo por una ventana.
Otro jardín, uno al que nadie prestaba atención, habría de resultar fuertemente erótico. En la escuela preparatoria, época por la que vagaba sin rumbo, dueño de un temperamento poco apropiado para el código de la muscular cristiandad, Derek tuvo sus primeras experiencias sexuales con otro niño perdido, con el que se acariciará y se lamerá en un confuso éxtasis sobre un claro de violetas. Una sensación encantadora, así explica lo que siente por aquel muchacho. Lamentablemente, no tardaron en descubrirlos, y aquella fue para Jarman la primera y más agónica expulsión del Edén, escena traumática que habría de replicar en casi todas sus películas.
La escuela. Según él, el Paraíso de los Pervertidos: un sitio lleno de golpizas en lugar de abrazos, en el que pobres niñitos que a duras penas llegaban a llenar sus trajes se torturaban unos a otros, privados de afecto, alienados de sus propios cuerpos. Esto haría que hasta sus primeros años de adulto Jarman cargara con una intensa sensación de vergüenza y le costara hablar acerca de sus verdaderos deseos (ni qué decir de actuar en conformidad con ellos). “Asustado y confundido, creía que era el único queer en el mundo.”
Naturaleza moderna está regado de lamentos por ese tiempo perdido, esos años de asfixia que debieron transcurrir hasta que Jarman finalmente juntó el coraje para salir del clóset en la escuela de arte y comenzar –placer de los placeres– a tener sexo con hombres, ese acto todavía ilícito, el paraíso recobrado del deseo correspondido.

Pero aquella educación clásica también lo marcó en un sentido más benigno. Incluso en el clima cambiante de este diario, es claro que su yo oscila continuamente entre dos almas: la del rebelde y la del anticuario. Sí, encontramos en ellas al perverso azote del sistema, el queer abierto a la experimentación que se deleita haciendo pasar vergüenza a Mary Whitehouse. Pero también al tradicionalista que no posee tarjeta de crédito y oculta la máquina de faxes en una cesta de lavandería, que lamenta la pérdida de los rituales y las estructuras, los abundantes huertos de Kent desterrados por los supermercados, la fosa de osos isabelina de Bankside, demolida por los urbanistas.
En este punto, Jarman no es exactamente nostálgico, decididamente no en el sentido de la Pequeña Inglaterra. Se manifiesta contra todas las paredes y vallas, siempre a favor del diálogo, la colaboración y el intercambio. Como afirma en la primera página de este libro: “Los límites de mi jardín son el horizonte”. Lo que lo embelesa es una Inglaterra heráldica, romántica, un poco imaginaria en parte. “La Edad Media ha sido el paraíso de mi imaginación”, nos dice, “no… el Edén del caminante de William Morris, sino algo subterráneo, como las algas y el coral que flotan dentro de las tapas de los relicarios”.
Durante sus años de estudiante en el King’s College de Londres, en los sesenta, tuvo la oportunidad de tomar clases con el historiador de la arquitectura Nikolaus Pevsner, quien era capaz de identificar los múltiples períodos de tiempo que se entrecruzaban en las distintas ciudades inglesas y escenas campestres. A Jarman, en determinados momentos el pasado le resultaba muy cercano, casi palpable, un sentimiento que compartía con Virginia Woolf y del que dejó testimonio en películas como Jubilee y Conversación angelical, hechizos de viaje en el tiempo.
Las derrotas de Inglaterra se traducen en melancolía. El acero más afilado es el sida. El diario de Jarman está puntuado por la muerte, la pérdida prematura y catastrófica de muchos de sus amigos. “La vejez le llegó pronto a mi generación, sorprendida por la escarcha”, escribe lleno de pesadumbre. Varias veces sueña con la muerte. El jueves 13 de abril de 1989, registra una conversación telefónica que sostiene con su amigo Howard Brookner, un brillante cineasta de Nueva York. Para ese entonces, el joven ha perdido la capacidad de hablar, y durante los veinte minutos de grabación se comunica con él por medio de un “gemido suave y triste”, devastación que resulta magnificada por la hechicería de una tecnología que no puede curarlo pero sí transmitir su voz a toda velocidad alrededor de la tierra.
El sida trae consigo una sensación de apocalipsis inminente. Confrontado día a día por el amenazador espectáculo de la planta de energía nuclear de Dungeness, que en cierta ocasión pareció explotar dejando una nube de vapor, Jarman se preocupa por el calentamiento global, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono. ¿Habrá un futuro? ¿Acaso también el pasado ha sido irreparablemente destruido? ¿Qué hacer? No perder el tiempo. Plantar romero, flor de cohete, santolina; por medio del arte de la alquimia, convertir el terror en arte.
¡Pero esperen! No quisiera pasar por alto al otro Derek, el hacedor de maldades, el amigo de la conversación, el que al igual que su vecino, el cuervo ladrón, no logra contenerse y coquetea en los bares de Compton, el que comparte chismes e intrigas mientras saborea las deliciosas tortas de la Maison Bertaux. Este que se roba ramitas y esquejes de cada planta que ve, despotrica contra los editores de periódicos sensacionalistas, contra la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, contra las máquinas expendedoras de boletos y contra los operadores de Channel 4, y al fin logra desarmarnos deleitándose en su buena fortuna, su última alegría que acaba de florecer.
“HB, amor”, garabatea en el hospital. La más profunda fuente de su felicidad es Hinney Beast,[1] apodo que diera a su compañero Keith Collins. Dueño de una belleza extraordinaria, Collins era un programador de computadoras de Newcastle. Se conocieron en 1987 durante una proyección y para cuando comienza el diario, ya están viviendo y trabajando juntos, yendo y viniendo de Prospect Cottage a Casa Phoenix, el pequeñísimo monoambiente de Jarman sobre Charing Cross Road.
“Yo soy un viejo coronel y él es un joven subalterno”, dijo el cineasta al Independent en 1993 para su columna “Cómo nos conocimos”, a lo que HB replicó: “Nuestra relación es muy inusual, no somos amantes ni novios. Les diré a qué nos parecemos: a James Fox y a Dirk Bogarde en El sirviente.[2] Yo me la paso todo el día diciendo cosas como ‘si no resulta demasiada osadía de mi parte, permítame que le señale, señor, que mi quiche ha recibido muchos elogios’”.
Ya sea boxeando con su sombra, saliendo de improvisto de autos como si se tratase de una sorpresa mecánica, tomando largos baños de tres horas, en los que mantiene en equilibrio tazones de copos de maíz y reza con su cabeza bajo el agua, hb es una presencia constante en Naturaleza moderna. Le hace bromas a Jarman y lo conforta, le prepara la comida, actúa luminosamente en sus películas y hasta hace que todo fluya de manera un poco más apacible en la sala de edición.
El cine, por el contrario, es un amado intransigente. “Cometí la tontería de querer que mi cine fuera mi hogar, que contuviera todas mis intimidades”, escribe, pero la realidad es que para lograrlo debió hacer frente a interminables compromisos y frustraciones. Lo que en realidad ama es el vertiginoso deleite de la toma, ese caos improvisado, vestido con ropajes espléndidos que salía de los fondillos de su mameluco y le permitía reconstruir imágenes robadas de los sueños.
Los períodos contemplativos en Prospect Cottage se ven progresivamente interrumpidos por un torbellino de proyectos, a medida que intenta apretujar décadas de trabajo en unos pocos años. Tan solo en los dos que cubre este diario, Jarman termina The Garden y las películas para la primera gira de los Pet Shop Boys, que también diseña, aparte de comenzar a trabajar en Eduardo II y a veces cubrir hasta cinco lienzos por día. Le quedan muy poco tiempo y demasiadas ideas.
Todo este torbellino se detiene de manera abrupta en la primavera de 1990, momento en que Jarman se encuentra en la guardia del Hospital St. Mary’s de Paddington, batallando contra una tuberculosis hepática, mientras afuera estallan los disturbios contra el impuesto per cápita que acaba de introducir el gobierno conservador de Margaret Thatcher. Lo que resulta extraordinario de estos diarios de hospital es su constante alegría, en una situación que claramente es de agonía y terror. Enfundado en “un pijama carmín y azul prusiano”, registra los tormentos de la pérdida de visión y los copiosos sudores nocturnos con curiosidad y buen talante. Devuelto a un estado de dependencia física absoluta, inundado de recuerdos de su triste infancia, descubre con gran alegría que está rodeado de amor.
El diario termina en el hospital, las letanías de los nombres de plantas del inicio son reemplazadas por las de las drogas que lo mantienen con vida: azt, rifampicina, sulfadiazina, carbamazepina, la lúgubre canción de cuna de principios de los noventa. Pero luego Jarman se levantará de esa cama y hará Eduardo II, Wittgenstein y Blue, sus magistrales últimas películas. Comprimirá en los siguientes cuatro años mucho más de lo que parece posible, antes de morir a la edad de 52 años.
Desearía que hubiese tenido algo más de tiempo. Desearía que aún estuviese aquí, alegre y burbujeante, cocinando algo con prácticamente nada. El rango y la escala de su obra resultan abrumadores: once largometrajes (cada uno de los cuales empuja los límites del cine, del latín de Sebastiane a la pantalla constante de Blue), diez libros, decenas de cortos en super-8 y videoclips, cientos de pinturas, las escenografías de Jazz Calendar de Frederick Ashton, el Don Giovanni de John Gielgud y Savage Messiah y Los demonios de Ken Russell, por no mencionar su icónico jardín.
En estos días no hay nadie que se le parezca. Hace poco leí el tuit con el que un periodista intentaba defender a quienes escriben para publicaciones como el periódico sensacionalista Daily Mail afirmando que “el periodismo es una industria moribunda y los escritores necesitan pagar el alquiler. No somos lo suficientemente ricos como para elegir entre nuestra moral y nuestra necesidad de sobrevivir”.
Cómo se hubiese reído Derek de esto. Toda su vida fue una refutación de esta lógica insostenible. ¿Creer que la moral es un lujo de ricos? Él creía que el cine era una industria en decadencia y aun así hacía sus películas, sin esperar a contar con los permisos necesarios o el financiamiento para tomar su cámara de super-8 y armar un elenco de amigos. Cuando con Christopher Hobbs, su escenógrafo, necesitaron reconstruir en un set de Caravaggio el mármol del Vaticano, pintaron el suelo con cemento negro y después lo inundaron de agua: consiguieron así una ilusión de plenitud que en cierto sentido era una plenitud por derecho propio, en virtud de su propia riqueza de imaginación, una riqueza que no estaba compuesta de dinero contante y sonante, sino de esfuerzo y capacidad. Por la realización de War Requiem cobró tan solo diez libras. Tenía suficiente para comer, ¿qué otra cosa podía pedir que tener la oportunidad de hacer el trabajo que amaba? Su vista siempre estaba puesta en el porvenir. “Hacer cine, no películas.”
Para finalizar, he aquí unos versos que me han acompañado a lo largo de más de veinte años. Son de Naturaleza moderna, y los utiliza también en Croma y en Blue (Derek era un inveterado reciclador de sus planos y líneas de diálogo favoritas). Están basados en parte en El cantar de los cantares, una reliquia amable de esa misma cristiandad que lo había hecho tan amargamente infeliz en su infancia.
Nuestro tiempo es una sombra fugaz
y se propagará como el fuego en el rastrojo.
Así pasaremos todos, como una chispa que sale de la oscuridad y vuelve a perderse en ella, pero oh, qué maravilloso será haber podido arder.
[1] Se trata de un juego de palabras intraducible, ya que si bien “hinny beast” es literalmente “bestia de carga”, el adjetivo hinny es un término cariñoso (por deformación de honey) en la zona del norte de Inglaterra, de donde era Collins.
[2] El sirviente (The Servant), dir. Joseph Losey, 1963.