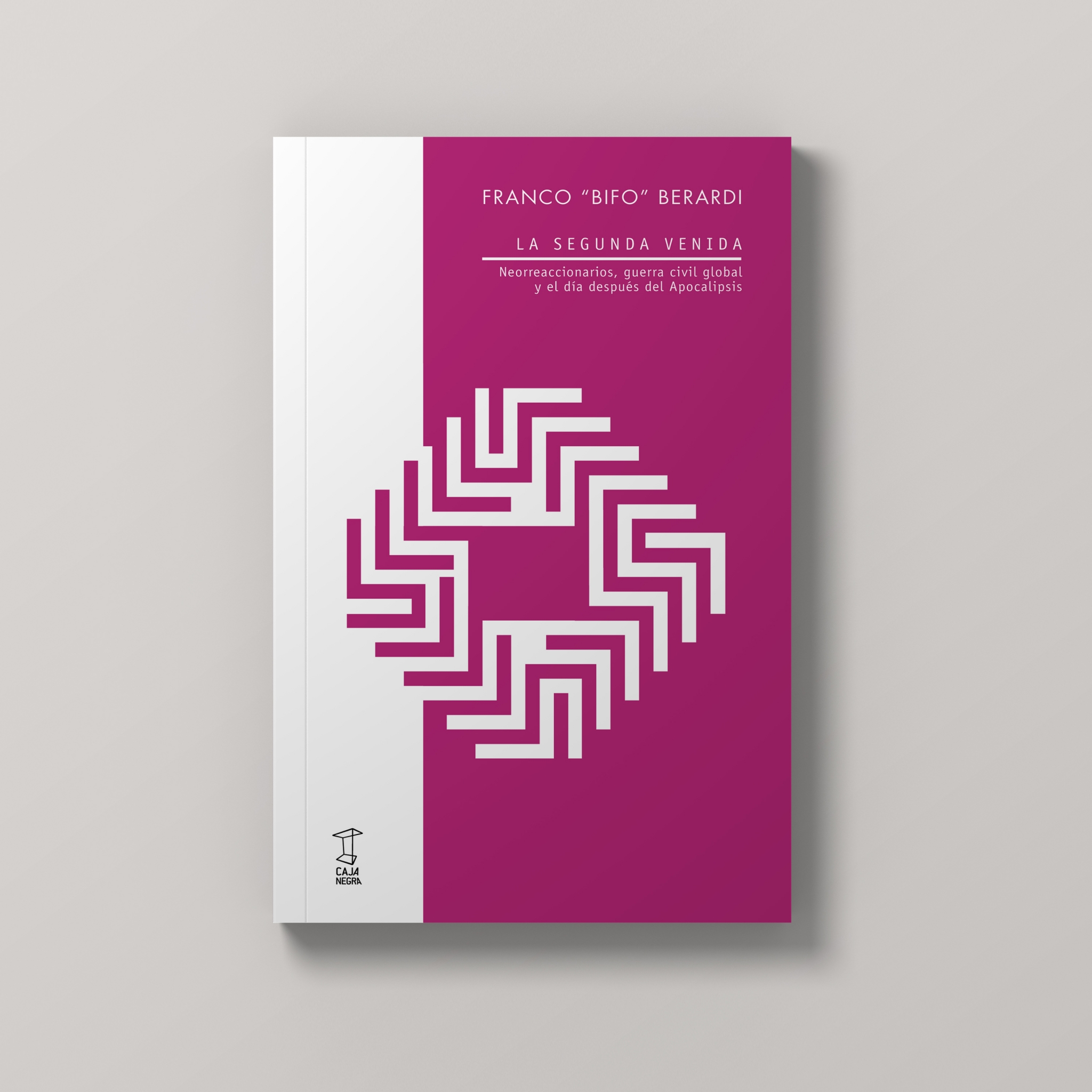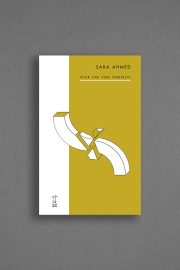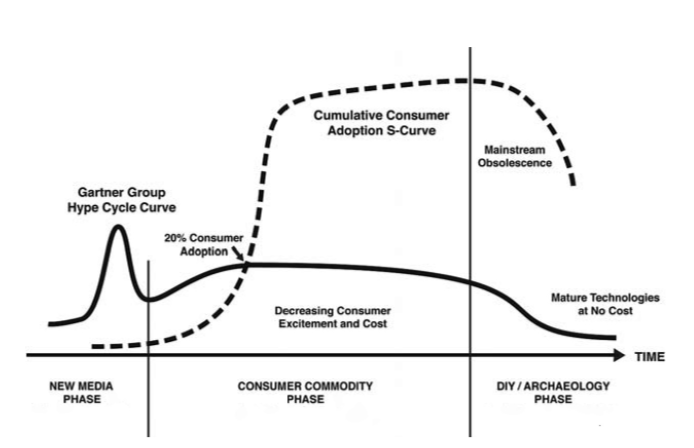FILOSOFÍA MILITANTE: ACTUALIDAD DEL OPERAÍSMO EN AMÉRICA LATINA
FILOSOFÍA MILITANTE: ACTUALIDAD DEL OPERAÍSMO EN AMÉRICA LATINA

Por Emiliano Exposto
I.
La editorial Caja Negra publicó a mediados del 2020 el libro Neo-operaísmo, compilado por Mauro Reis. El texto reúne intervenciones de varixs autorxs, como Toni Negri y Silvia Federici, Franco “Bifo” Berardi y Verónica Gago, Maurizio Lazzarato y Andrea Fumagalli. La tradición del operaísmo es una caja de herramientas para repensar nuestras estrategias emancipatorias y practicar nuevos futuros.
Si nuestro desafío contemporáneo consiste en reimaginar las revoluciones, el “neo-operaísmo” nos ofrece materiales para conjugar las luchas feministas, populares, ecológicas, obreras y disidentes del actual periodo histórico. Y esto con una intuición elemental: las luchas populares tienen una prioridad epistemológica para combatir y comprender las formas de explotación, precariedad, extractivismo y dominio. Porque, como dice Verónica Gago, las revoluciones no han muerto. En cambio, hoy se han transformado los modos de imaginarla, practicarla y organizarla. Los feminismos y ecologismos populares, los sectores radicales del precariado y el sindicalismo combativo, entre otras figuras de protagonismo social, vienen a evidenciar las mutaciones subjetivas involucradas en los procesos de transformación. Estos movimientos populares y militancias revitalizan aquí y ahora la experiencia misma de las revoluciones, replanteando incluso la cuestión de la eficacia política. En este marco, el operaísmo resulta un archivo cardinal en la medida en que cada categoría examinada se relaciona con la naturaleza antagonista de la lucha de clases en el plano de las vidas, trabajos y territorios. Necesitamos retomar la ofensiva por una alternativa política: replantear el problema de la transición postcapitalista.
Estamos ante un artefacto de investigación militante que aporta a la reconstrucción actual de las estrategias emancipatorias en todos los frentes de lucha. Contribuye a la construcción de una contrahegemonía material. En este caso, la lucha ideológica y cultural no se resume a los medios de comunicación, a las campañas de concientización, a la denuncia o a la articulación discursiva de demandas “desde arriba”. La batalla contrahegemónica “desde abajo” se da en los conflictos en torno a las sensibilidades y malestares, en los espacios urbanos y domésticos, en las tecnologías y salud popular. Como sucede con muchos otros libros de la colección “Futuros Próximos”, este podría ser ubicado en la agenda de las lecturas políticas fundamentales para deshacer el consenso dominante, interviniendo en una coyuntura cuyas encrucijadas subjetivas se debaten entre crisis y revueltas, pandemias y fascismos.
II.
Me interesa destacar un punto en particular del operaísmo: su contribución a la gestación de un método para una filosofía militante. Junto al escritor e investigador popular Mariano Pacheco, venimos llevando adelante un trabajo colectivo para actualizar la tradición de una filosofía militante que asume el punto de vista de las luchas populares. Una investigación cuyos conceptos se crean a partir de procesos de luchas. Militante es aquella filosofía practicada como un método específico de análisis y como un dispositivo concreto de politización. O en otros términos, es una práctica de comprensión y una herramienta organizativa de combate. La comprensión del antagonismo es inseparable de la organización de las resistencias para combatir las formas de poder, explotación del trabajo y precarización de las vidas. Se trata menos de una teoría crítica de la dominación que de una clínica política de las posibilidades de emancipación. Mantiene una escucha de los saberes que las luchas abren aquí y ahora. Es una suerte de etnografía encargada de detectar potencias de inservidumbre, desobediencia y desacato en el presente. Los movimientos populares abren deseos, imaginarios y prácticas de subjetivación que pueden desbordar la impotencia del realismo capitalista, ampliando nuestras autonomías y participación social.
El operaísmo explora los procesos destituyentes, constituyentes e instituyentes que las experiencias de lucha y organización movilizan para sabotear el realismo capitalista. Apunta hacia la construcción de saberes útiles al interior de las luchas. Son estas quienes ponen las premisas sensibles y cognitivas contra el mando del capital. En las luchas surgen saberes y deseos que tiende a superar los límites subjetivos del poder capitalista. Debemos escuchar los posibles emergentes en los movimientos y las resistencias cotidianas. Se trata de una búsqueda colectiva de modos de organización acordes a las nuevas formas de resistencia, contrapoder y sensibilidad. El operaísmo tiene como horizonte una subjetivación antagonista contra el capital y contra nosotros mismos en tanto subjetividad capitalista. Los procesos de subjetivación son comprendidos como prácticas concretas creadas en situaciones y dispositivos reales.
La co-investigación operaísta podría ser ubicada en la tradición de la filosofía de la praxis de Gramsci. A partir de nombres propios como Mezzadra o Virno, se hace de la filosofía un territorio de la lucha de clases en la teoría: un momento crucial de la batalla ideológica y cultural. Este archivo se nutre asimismo de herramientas de la (micro) sociología, los saberes subalternos o la crítica feminista de la economía política. El operaísmo comparte búsquedas con la pedagogía popular o el esquizoanálisis de Guattari-Deleuze. Ha sido fundamental su cruce con el postestructuralismo francés y con las luchas italianas de los sesenta y setenta. Hoy en día inspira investigaciones militantes en diferentes prácticas: salud mental, feminismos, economía popular, sindicalismo, comunicación, arte o urbanismo. ¿Cómo no ceder ante la tentación de ubicar cierto hilo rojo de filosofía militante en la tradición comunista, uno que hilvane a Luckács con Rosa Luxemburgo, pasando por Marx, Lenin o José Carlos Mariátegui?
El operaísmo es una investigación enfocada en la potencia política de las posibilidades creadas por las luchas populares. Estas potencias atravesadas por la fragilidad impugnan la impotencia progresista y la prepotencia de los neoliberales. Una filosofía militante, por esta razón, es aquella que habla la gramática de los “nuevos movimientos sociales”. El interrogante por la formación de nuevas subjetividades revolucionarias se prolonga en la cuestión de la eficacia de la praxis emancipatoria, sobre el fondo del cambio personal y colectivo. La investigación popular es parte de la formación, constitución y transformación del sujeto antagonista. No diferencia entre objeto y sujeto. Se realiza junto a colectivos autónomos en situaciones de lucha. Habita la incerteza, el no saber, la incertidumbre.
Hablamos de un materialismo activista surgido del contacto real con experiencias proletarias y disidentes, feministas y populares. Es en la resistencia de la vida precaria contra el extractivismo donde anidan las potencias emancipatorias para renovar los saberes, cuidados y contrapoderes. Porque en los procesos de emancipación emergen nuevos modos de vida y nuevas disposiciones de lucha. La investigación antagonista es un problema de la praxis situada, en la cual podemos hacer de nuestra experiencia una fuente de conocimiento para el combate. En la actualidad podríamos decir que las rebeliones antineoliberales desarrollan una politización de las subjetividades en esta dirección. Estas luchas expresan menos una “toma de conciencia” que la eclosión de una nueva sensibilidad. Contra la creencia según la cual viviríamos una lenta cancelación del futuro, las luchas arman nuevos futuros. Están creando estrategias desde abajo para una novedosa “toma de la inconsciencia de clase” (Fisher)

Todas las imágenes pertenecen al Taller Popular de Serigrafía, un colectivo de artistas que existióentre 2002 y 2007. Estuvo integrado por Diego Posadas, Mariela Scafati, Magdalena Jitrik, Omar Lang, Karina Granieri, Carolina Katz, Verónica Di Toro, Leo Rocco, Pablo Rosales, Christian Wloch, Julia Masvernat, Juana Neumann, Guillermo Ueno, Catalina León, Horacio Abram Luján, Daniel Sanjurjo y Hernán Dupraz.
III.
Deseo resaltar brevemente tres conceptos operaístas: tendencia, crisis y composición de las clases trabajadores. Todas estas nociones están relacionadas con un problema de método: insistir en la centralidad del antagonismo, haciendo particular énfasis en las mutaciones en los poderes y resistencias, afirmando la autovalorización popular (autonomía) contra la valorización del capital (automatismos). Un operaísta es hábil para cargar de conflictividad a todas las categorías de la crítica práctica anticapitalista.
Por un lado, las tendencias del capitalismo no aparecen aquí como una flecha objetiva de la historia, sino un campo de posibilidades en disputa. Al contrario de cierto marxismo tradicional, las tendencias están cargadas de conflictividad, descubren un antagonismo entre fuerzas sociales en lucha. En las tendencias se debaten dominio y resistencia, servidumbre y desobediencia, explotación y sabotaje. Pues el capital es una relación contradictoria entre subjetividades antagónicas. Es una relación social dual: encierra mando y desobediencia. Los sujetos colectivos se constituyen en un lazo entre estructura y cambio mediado por las luchas. El desarrollo del capital es una reacción al movimiento antagonista de las clases trabajadoras, las cuales son capaces de poner en crisis y subvertir el sistema.
Por otro lado, las crisis no se presentan como resultado de las contradicciones internas del capitalismo, sino como efectos de las luchas de clases. Las crisis responden a la incapacidad del capitalismo de subsumir totalmente nuestras facultades subjetivas a la reproducción del capital. Crisis ante la imposibilidad de subordinar sin resistencias las vidas bajo la valorización. Como señala Diego Sztulwark en un libro que admite ser leído como filosofía militante, La ofensiva sensible, las crisis son una premisa del pensamiento operaista; no un objeto de estudio, un infierno del cual salir o una patología. Las “subjetividades de las crisis” son aquellas que manifiesta una inadecuación del poder. Forman una perspectiva para habitar situaciones de anomalía, donde implosionan las normalidades. En tiempos de crisis ecológicas, económicas, subjetivas, sanitarias y reproductivas, esto resulta útil para elaborar una política de las crisis. El operaísmo asume entonces la premisa de las crisis desde el punto de vista de las luchas populares. Es una fenomenología de las crisis en el campo estratégico de las luchas sociales.
“El operaísmo explora los procesos destituyentes, constituyentes e instituyentes que las experiencias de lucha y organización movilizan para sabotear el realismo capitalista. Apunta hacia la construcción de saberes útiles al interior de las luchas. Son estas quienes ponen las premisas sensibles y cognitivas contra el mando del capital. En las luchas surgen saberes y deseos que tiende a superar los límites subjetivos del poder capitalista. Debemos escuchar los posibles emergentes en los movimientos y las resistencias cotidianas.”
No hay política radical sin protagonismo de las clases trabajadoras. Esta fuerza social se está gestando en la radicalidad de los feminismos populares, el sindicalismo combativo y el precariado organizado. Los activismos de la disidencia sexual, mental o corporal, los ecologismos populares y las luchas antirracistas, también podrían ser comprendidos como momentos de una nueva lucha de clases ampliada. Estas luchas constituyen los vectores de radicalidad, pluralidad y masividad. Emergen como un nuevo protagonismo. Hablamos de unas luchas de clases interseccional, surcadas por conflictos sexuales, raciales, ambientales y clasistas. Estos configuran una política de las crisis: una politización de la precariedad y la explotación, partiendo de una condición compartida de dolor, desigualdad y desacato. Aquí el pensamiento militante busca combinar acumulación de fuerzas y crisis, en momentos de catástrofe, estallidos masivos, colapsos subjetivos, imaginarios apocalípticos y progresismos impotentes. Las luchas actuales revelan unas crisis de las subjetividades que exceden lo ideológico. Son crisis en los dispositivos de colonización de los sujetos. Patentizan los signos de una desobediencia contra el dominio, capaz de producir mapeo de violencias y conflictos, amplificando a su vez nuestros derechos, autonomías, capacidad de deliberación y decisión. El fracaso de la subjetivación neoliberal hace síntoma en las revueltas populares que conmocionan nuestra región, pero también en los nuevos fascismos.
Por último, el concepto de “composición de clase”. Este nos ha enseñado a practicar una filosofía militante desde la perspectiva de las clases populares en lucha; desde la visión de los saberes y contrapoderes subalternos en movimiento. La composición de esta clase racializada y sexualizada cuenta con una triple dimensión. La primera es la organización de la fuerza de trabajo en una clase trabajadora en las relaciones de producción (composición técnica). La segunda son las formas de vida en los campos del consumo, el intercambio y la reproducción social (composición subjetiva). La tercera es la organización de los oprimidos como una fuerza para las luchas de clases (composición política).
La composición técnica alude a la explotación y resistencia del trabajo en los automatismos de la máquina capitalista. La composición política refiere a los métodos de organización y lucha autónoma. Y la composición subjetiva remite a la interiorización de las contradicciones en la clase trabajadora y en los propios sujetos. Se trata de las sensibilidades, sentidos, deseos, imaginarios, signos y afectos. La lucha de clases atraviesa nuestros cuerpos, oscilando entre subjetivaciones normativas y disidentes. Me interesa particularmente este plano: incluye factores como las costumbres, las identidades, las creencias y aspiraciones, los parentescos, la salud, las memorias, los sentimientos, la educación, etc. Una multiplicidad de trabajadorxs sociales, terapeutas, docentes, artistas, programadorxs, sindicalistas, activistas y militantes del campo popular estamos en el centro de una lucha por la composición subjetiva de lxs subalternxs: una batalla por deseos, memorias y sensibilidades. Una disputa por los sentidos y fuerzas culturales que admite la figura de un sindicalismo social de las formas de vidas cotidianas. Donde la lucha se da de inmediato en los terrenos de los modos de vida, de la producción y la reproducción social, articulando las demandas salariales, contra el ajuste y la precariedad, junto a las luchas por la vivienda, la salud colectiva y la salud mental, la educación, los cuidados, los inmuebles, etc.

La composición de clase abre la pregunta por el trabajo, el territorio, el conflicto en el mundo del trabajo y la dinámica actual de la lucha de clase. Esto es lo que está en juego en este concepto como saber útil para los activismos y militancias. Porque, justamente, los feminismos y las economías populares complejizan ahora mismo la noción de trabajo, conflicto social, territorio y clase trabajadora, mapeando nuevas figuras de radicalidad, desacato y protagonismo social. Detectan el carácter diferencial y desigual en la explotación y precarización de las vidas. Captan la heterogeneidad de la composición actual de unas relaciones de clase racializadas y sexualizadas. Rastrean una multiplicidad de formas de trabajo y subjetividades resistentes, como los trabajos domésticos, “informales”, afectivos, psíquicos o cognitivos.
Vidas proletarias son lxs trabajadorxs “formales” y de la economía popular, lxs migrantes y campesinxs, lxs locxs, cientificxs y jóvenes precarizadxs. Estas vidas protagonizan unas luchas sociales múltiples, surcadas por conflictos anticapacitistas y feministas, étnicos y plebeyos. Las disidencias mentales, sexuales o corporales, al igual que los ecologismos populares, son parte de la conflictividad de una “nueva multitud”. Se trata de unas luchas con sus intensidades e historias, donde cada uno de conflictos ocupa un lugar diferencial en la dinámica coyuntural del cambio. Las clases populares se construyen en una tensión entre estructura y agencia política mediada por las luchas y las correlaciones de fuerzas. De aquí surge la necesidad de renovar ciertas imágenes de movilización y cambio, ciertos métodos de organización, para cuidar diversos modos de vida implicados en las politizaciones actuales.
Los conceptos de tendencia, crisis y composición de clase tienen una particularidad: acentúan el punto de vista desde las luchas populares y subrayan la centralidad del antagonismo y la subjetividad. Un antagonismo entre la cooperación proletaria y las reestructuraciones reactivas del capital; entre la automatización de las vidas bajo el capital y las luchas por la autonomización de las subjetividades populares. En oposición a la valorización capitalista, la “autovaloración obrera” amplifica la decisión, la deliberación y la desobediencia autónoma desplazando el poder a las organizaciones sociales, territorios y movimientos. Prescindiendo de todo esencialismo del sujeto, la subjetivación antagonista es resultado de conflictos. Se trata de unos sujetos concretos en situación, y no de un sujeto abstracto de la totalidad.
La producción de subjetividad es el reverso de la política: sin transición subjetiva no hay revoluciones deseables. La política operaísta es opuesta a la política populista: impulsa proceso de poder proletario desde abajo, politizando las economías y relaciones sociales de producción, consumo y reproducción social. Las inadecuaciones con el poder son el principio de una contracoherencia, porque la composición subjetiva de las vidas populares es arena de las luchas de clases. Ante la tristeza descripta por el realismo capitalista, el operaísmo promueve una reapropiación clasista de las máquinas técnicas y subjetivas. ¿De qué manera conjugar las visiones operaista de organización y subjetivación autónoma en los movimientos populares, con las perspectivas programáticas de la lucha por el poder, la formación de cuadros políticos, las estrategias de transición y de ruptura con las clases dominantes.
“No hay política radical sin protagonismo de las clases trabajadoras. Esta fuerza social se está gestando en la radicalidad de los feminismos populares, el sindicalismo combativo y el precariado organizado. Los activismos de la disidencia sexual, mental o corporal, los ecologismos populares y las luchas antirracistas, también podrían ser comprendidos como momentos de una nueva lucha de clases ampliada. Estas luchas constituyen los vectores de radicalidad, pluralidad y masividad. Emergen como un nuevo protagonismo. Hablamos de unas luchas de clases interseccional, surcadas por conflictos sexuales, raciales, ambientales y clasistas. Estos configuran una política de las crisis: una politización de la precariedad y la explotación, partiendo de una condición compartida de dolor, desigualdad y desacato.”
IV.
El operaísmo pretende refutar el regocijo de ciertas teorías críticas contemporáneas. Nos referimos al pensamiento paralizado con los límites impuestos por la dominación. Un pensamiento que tiende a repetir las obviedades del gobierno neoliberal, reforzando los efectos postderrota del capitalismo en las fuerzas emancipatorias. Para el operaísmo, en cambio, los límites del capital también son subjetivos: los ponen quienes luchan y subvierten las sujeciones creando nuevos posibles. No piensa desde la impotencia. Es una escucha de las potencias de ciertas experiencias. Estas no son posibilidades puras del pensamiento abstracto, sino efectividades reales de las luchas concretas. Los movimientos populares crean lenguajes y fuerzas para exceder los límites inestables del realismo capitalismo.
El operaísmo es una contribución para recrear una cultura política de izquierdas. John William Cooke, referente esencial del peronismo revolucionario, escribió hace más de cincuenta años sus Apuntes para la militancia. El Colectivo Situaciones, mencionado en la introducción del libro aquí comentado, publicó hace unos veinte años un texto fundamental: 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social. Durante los años noventa, tras el levantamiento zapatista, en Argentina se notaba una conspiración profunda entre el lenguaje de las luchas populares y los conceptos operaistas. Una suerte de contagio entre vidas, ideas y luchas. En 2019, en el libro Desde abajo y a la izquierda, el mismo Mariano Pacheco avanza en un concepto de filosofía militante. Lo hace pensando al interior de las posibilidades abiertas por “el ciclo de luchas autónomas”; opera como un fenomenólogo de las resistencias de los noventa hasta los gobiernos progresistas, pasando por las experiencias bolivianas o venezolanas, llegando incluso al ascenso del macrismo. La potencia feminista de Verónica Gago emplea el método de la investigación militante desde los feminismos. El artículo “La izquierda sin sujeto” de León Rozitchner es un clásico de filosofía militante argentina. He allí una crítica de la razón militante tradicional, preocupada por construir una “nueva racionalidad emancipatoria” donde no se escinda lo pensado de lo sentido, las formas de lucha de las imágenes fosilizadas de cambio social, las experiencias de organización de las representaciones intelectuales. Recuperando hipótesis del Che Guevara, Rozitchner aborda problemas de importancia actual: la eficacia política, la transformación de lo subjetivo, los enfrentamientos, la guerra. La revista Pasado y Presente también podría ser leída dentro de esta “tradición subterránea” de la filosofía argentina, cuyas preguntas resulta urgente actualizar en todos los frentes de lucha posibles.
En esos textos, la filosofía militante no debe confundirse con una teoría “para” las militancias o una teoría “de las militancias”, sino como la misma condición política de la filosofía. El criterio de verdad de los enunciados y prácticas se encuentra en lo real de los conflictos sociales. Con “militancia” no hablamos solo de referentes de un discurso o lugares de enunciación. Remitimos a una situación que conjuga la investigación política con la organización de las subjetividades antagonistas. No aludimos a una militancia de la filosofía, ni solo a las filosofías que hacen (e hicieron) las militancias. El operaísmo es un pensamiento hecho bajo el efecto de los fenómenos insurreccionales. Conecta modos de vida, luchas concretas y enunciados, presentando atención a la historicidad. Es una filosofía que piensa por los gestos de insubordinación que hacen vibrar el cuerpo social. Lxs operaístas escriben para incidir en los antagonismos sexuales, raciales y clasistas de unas luchas de clases plurales. Su gesto consiste en restituir el carácter constituyente de lo subjetivo, su signo excedente respecto del poder. Si el operaísmo asume que “conoce verdaderamente quién combate” (Tronti), es porque otorga prioridad cognitiva a las luchas concretas. Primero las luchas populares, luego el desarrollo capitalista, es una afirmación operaísta.
El término “filosofía militante” no designa una práctica intelectual específica organizada en una determinada fuerza social (intelectual orgánico); ni tampoco la condición del propio compromiso político de un grupo cultural, colectivo o autora en cuestión (intelectual comprometido). No apunta a una posición ideológica o a la acumulación de ciertos saberes a partir de las experiencias políticas. Al contrario, señala una disposición sensible del pensamiento: una experiencia de pensamiento implicada en los conflictos reales. Donde se anudan sensibilidad y militancia, historicidad y teoría. El carácter colectivo de estas investigaciones es crucial. A esto responde la inclusión de varias duplas o grupos en la compilación, como los colectivos “General Intellect” o “Commonware”. Asimismo, el sentido situado del pensamiento militante se percibe en diversas reflexiones sobre las mutaciones urbanas, la pandemia del Covid-19, las transformaciones tecnológicas de los últimos años, o las gramáticas de la politización que van desde el 15M hasta Podemos en España según el texto de Antonio Gómez Villar. Lo que está en juego entonces es la función intelectual, un “modelo de intelectualidad popular” al interior de las luchas.
La parcialidad de la perspectiva (el punto de vista proletario, la visión de las luchas populares) no implica prescindir de una comprensión estratégica de la totalidad y los desafíos emancipatorios. Al contrario, el operaísmo busca combinar situación y universalidad, cuestión nacional e internacionalismo. Por eso es un pensamiento del territorio, una investigación de los modos de vida, una filosofía de las fechas: involucra genealogías y mapeos concretos. Estamos ante un intento por realizar una lectura interna de las luchas, conjugando territorios situados y tiempos específicos. Es una fenomenología política, y no una descripción objetiva. El operaísta no es un intérprete exterior, sino un fenomenólogo de la situación. No corresponde a esta filosofía la figura del búho de minerva hegeliano, sino la de quien piensa al calor de las potencias, obstáculos, fragilidades y cuidados de las luchas.
La reimaginación de las revoluciones no vendrá de las hipótesis de laboratorio de los intelectuales. Hay movimientos sociales y revueltas populares que vienen desarrollando un nuevo protagonismo capaz de revivir la experiencia de los horizontes emancipatorios. Las luchas de los feminismos, el precariado, los indigenismos y los ecologismos forman el suelo sensible para repracticar nuestras revoluciones. Crean otras sensibilidades, ideas y experiencias de organización. Incluso redefinen el sentido del anticapitalismo, al discutir las estrategias con otras alianzas con el sindicalismo obrero y combativo. Es urgente otra política, otro cuerpo colectivo. Hoy la resistencia se convierte en un bloqueo de la normalización capitalista. Un sabotaje a la captura de la riqueza social que pone en crisis la dominación, dirimiendo la reapropiación colectiva de nuestros comunes. Estas luchas actualizan la imaginación política con otros conceptos de situación y enfrentamiento, emancipación y radicalidad, internacionalismo y poder popular, prefigurando un nuevo realismo político revolucionario. Las luchas actuales operan como lentes para leer nuestros conflictos. La contraofensiva fascista nos da una lectura a contrapelo de la fuerza de insubordinación de las luchas en curso. Aquí se juega la posibilidad de conquistar un nuevo concepto de eficacia política. A fin de cuentas, la filosofía militante del “neo-operaísmo” nos otorga saberes útiles para recomponer el vínculo entre luchas, deseos, malestares y teorías.

Emiliano Exposto es investigador militante y docente de filosofía. Actualmente está realizando un doctorado becado por Conicet. Integra la Cátedra Abierta “Félix Guattari” de la Universidad de los trabajadores (IMPA) y la Cátedra “Construcción histórica de la subjetividad moderna” fundada por León Rozitchner en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Es autor de los libros El goce del capital. Crítica del valor y psicoanálisis (Marat), Manifiestos para un análisis militante del inconsciente (Red Editorial), y Las máquinas psíquicas: crisis, fascismos y revueltas (La docta ignorancia)
TÍTULOS RELACIONADOS